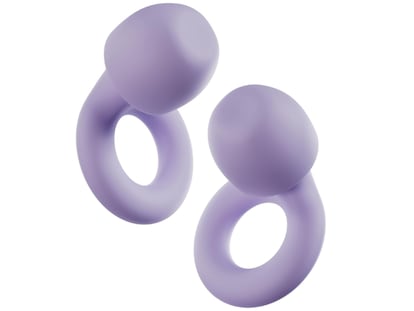Cuando los hijos viven peor que los padres
El mayor desafío de las democracias maduras tras los años de crisis económica es restaurar el contrato social entre generaciones


“Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”, dice Jed Bartlet, el presidente de Estados Unidos en la mítica serie de televisión El ala oeste de la Casa Blanca, expresando así su idea del progreso. No ha ocurrido así en los últimos años. Al menos desde que comenzó la crisis económica a mitad del año 2007, el ascensor social ha dejado de funcionar para los jóvenes.
Un día de principios de octubre de 2016, el principal titular del diario británico The Independent rezaba del siguiente modo: “Los niños de la era Thatcherˮ [1979-1990] tienen la mitad de la riqueza que la generación anterior”. La información se basaba en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales. Las cifras que aportaba correspondían a la sociedad británica, pero la tendencia puede extrapolarse a la mayor parte de Europa, incluyendo a España. El primer sumario de la información era más expresivo aún: “Las personas nacidas en la década de los ochenta [los millennials] son la primera generación desde la posguerra que llega a los 30 años con ingresos menores que los nacidos en la década anterior”.
Esta marcha atrás es propia de las generaciones más jóvenes, aunque no solo de ellas. Amplios sectores sociales sienten que muchas de las vigas centrales en las que se apoyaban sus vidas se han llenado de grietas: el empleo estable desaparece, los ingresos de toda una vida trabajando ya no están afianzados y quizá no puedan cobrar sus pensiones públicas o privadas, los pequeños negocios familiares corren el riesgo de quebrar, el valor de las casas cayó, las cualificaciones profesionales para las que tanto estudiaron caducan…
Conclusión: se ha reducido la seguridad vital respecto a sus antecesores, la creencia de que las siguientes generaciones vivirán mejor que las actuales se ha puesto en cuestión. El caso de Reino Unido es escalofriante: en el momento en que llegan a sus treinta y pocos años, los nacidos en los ochenta, a la misma edad que los primeros, poseen aproximadamente la mitad de la riqueza que la que tenían los nacidos una década antes.

Ello significa que el futuro ya está aquí. Se lleva casi una década —los años de las dificultades económicas— repitiendo como papagayos que en Europa, la zona más afectada por ellas, los hijos vivirán peor que sus antecesores, sin pararse a reflexionar suficientemente qué significa eso. Lo dicen mayoritariamente los ciudadanos en las encuestas, pero se ha hecho poco para corregir una tendencia de largo plazo. A partir de ahora no se trata ya solo de sondeos: también hay datos. Las marchas atrás en el bienestar deberían ser anomalías históricas, aunque desgraciadamente sean más frecuentes de lo que se desearía (causadas por los conflictos bélicos o económicos, las hambrunas, los accidentes naturales, las políticas equivocadas: lo que se denomina genéricamente “crisis”).
En esta ocasión deberán pasar unos años más para corroborar si lo ocurrido entre dos generaciones consecutivas (la nuestra y la de nuestros hijos) es también otra anomalía histórica o algo más grave: que nuestros nietos también vivan peor que sus padres o que nosotros. ¿Accidente o tendencia? El historiador Niall Ferguson considera que “el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones”.
Las similitudes de ahora con los años previos a la II Guerra Mundial son muy potentes, pero también lo son las diferencias. El historiador británico Richard J. Overy ha descrito con maestría el pastoso ambiente de crisis que se extendió en aquel tiempo sombrío, la amplia variedad y escala de las revueltas y conflictos, y la aguda sensación que abrigaban tantos ciudadanos —al revés que en los prolegómenos de la I Guerra Mundial— de estar viviendo en una época de transición caótica y peligrosa en la que lo antiguo no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de llegar. Las numerosas crisis y estallidos que se superpusieron provocaron una verdadera crisis moral. “En la década de los treinta”, escribe Overy, “las esperanzas optimistas de los años de la posguerra acerca de la restauración de la paz social y de la justicia internacional ya habían cedido paso a un sentimiento generalizado de malestar profundo, un reconocimiento angustiado de que el mundo se hallaba en una coyuntura crucial”.
El escritor George Orwell, en su libro Subir a por aire, del año 1939, dice a través de su narrador: “Millones de otros como yo tienen la sensación de que el mundo va mal. Pueden sentir que las cosas se derrumban y crujen bajo sus pies”. ¿No resulta muy familiar en la actualidad esa sensación de malestar? La principal diferencia entre la década de los treinta del siglo pasado y la actual es, para bien y para mal, la globalización. Se debate su profundidad y la forma de gobernarla, el hecho de su deformidad cuando avanza mucho más en el terreno de la economía que en el de la política o en los derechos humanos, que no haya sido capaz de domeñar el problema global más urgente y peligroso para el conjunto de la humanidad, el cambio climático…, pero incluso los más críticos con ella son conscientes de que una vuelta a la autarquía sería una especie de suicidio del mundo.
En Reino Unido, los nacidos en los ochenta, cuando llegaron a los 30 años, tenían la mitad de la riqueza que los nacidos en los setenta
También existen otros instrumentos que no existían en los años treinta: un Estado de bienestar que sirve de colchón para las dificultades, que funciona en amplias zonas del mundo y que sirve de referencia para los países que no disponen de él; el concepto de derechos humanos universales e inalienables (con la Declaración Universal de 1948), o centenares de millones de personas con un nivel de instrucción inimaginable en aquellos años.
La primera brecha que ha creado la crisis económica es la generacional. Los jóvenes son, con mucho, los que más han sufrido durante estos años los estragos de la crisis: el paro, la precarización, el apartheid salarial, la emigración para sobrevivir o, en el menos malo de los casos, para poder aplicar los conocimientos adquiridos, la mayor parte de las veces con dinero público, etcétera. Y como consecuencia de todo ello, la quiebra de sus expectativas de futuro, materiales o emocionales, que es la herida más lacerante de estos años bárbaros. El menosprecio por la juventud ha tenido como consecuencia una distribución desproporcionada en su contra de los costes de la crisis, lo que ha empujado a los componentes de esas cohortes de edad, en muchos casos, hacia los extremos de la sociedad.
En la campaña electoral para ser presidente de Francia, en el año 2012, el socialista François Hollande declaró: “Si soy el próximo presidente, quiero ser evaluado por un único criterio: ¿viven los jóvenes mejor en 2017 que en 2012? Pido ser juzgado solo sobre ese compromiso, sobre esa verdad, sobre esa promesa”. A punto de terminar ese mandato, la historia no juzgará de modo favorable a Hollande.
Fragmento de ‘Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?’, de Joaquín Estefanía, que se pone a la venta el 14 de marzo. Editorial Planeta. 320 páginas. 17,90 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.