El testigo silencioso que ha documentado 170 detenciones en una corte de migración
William Botsch lleva desde mayo acudiendo semanalmente a los juzgados de Miami, donde ha presenciado cientos de arrestos sistemáticos de migrantes, que acuden a citas que hasta hace poco eran rutinarias


Desde las 7 de la mañana, cuando muchos están conduciendo al trabajo o a dejar los niños en el colegio, William Botsch ya va en el tren rumbo al tribunal de inmigración en el downtown de Miami desde su casa en el condado Broward, a poco más de una hora. El viaje es parte de su rutina desde hace meses. Tras bajarse en el Government Center, camina entre el ruido de las construcciones y los cláxones hasta el edificio de cristales junto al río, pasa los detectores de metal y toma el ascensor hasta el sexto piso.
No está citado a comparecer ante la corte, sino que va como observador de la organización proinmigrantes American Friends Service Committee. Lo hace desde mayo, cuando surgieron los primeros reportes de arrestos en las cortes de inmigración —incluyendo incidentes violentos y de familias separadas por agentes enmascarados.
En una sala de espera donde hay varias personas con carpetas de papeles y rostros graves, está el calendario de audiencias pegado a la pared, que Botsch examina con cuidado, escaneando las listas de nombres y nacionalidades. Luego escoge una, entra en silencio y se sienta en la última fila.
Desde ahí, ha sido testigo durante los últimos meses de cómo la corte de inmigración se ha convertido en una macabra maquinaria perfectamente orquestada para atrapar a personas que han pedido asilo y asisten a sus audiencias de buena fe. Sus casos son desestimados a petición de los fiscales del Gobierno y, al salir de la sala, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los esperan en el pasillo y los arrestan de inmediato.
Botsch, de 43 años, nació en Cayucos, un pequeño pueblo costero del condado de San Luis Obispo, en California, y se mudó a Florida en 2019, cuando su esposa consiguió un trabajo como maestra en una escuela pública. Por su parte, Botsch realiza su trabajo en los tribunales y en actividades de acompañamiento y apoyo a inmigrantes casi enteramente como voluntario.
Su presencia en la corte —y sus encuentros después con las familias de los detenidos— ofrece una mirada única a un recientemente desarrollado sistema caótico de aplicación de la ley que se desarrolla lejos de la vista pública, donde rige el criterio de jueces que han sido presionados por el Gobierno de Donald Trump para desestimar casos.
Ese contexto se refleja con claridad en las audiencias preliminares, que son colectivas y transcurren con rapidez. Hay una veintena de personas. Para la mayoría, es la primera vez que comparecen ante un tribunal de justicia estadounidense, y muchos han visto en las noticias que hay detenciones, y saben que en cualquier momento su vida puede cambiar.
Algunos tienen los ojos enrojecidos de haber llorado. Otros se secan el sudor de las manos.
Tras las instrucciones grupales, el juez comienza a llamar a cada persona por separado, empezando por quienes han llegado con abogado —ya sea en persona o a por videollamada. A cada uno le programa una nueva cita para dentro de dos o tres años, según su calendario.
Los familiares presentes siguen la audiencia con tensión.
Lo que no pueden ver es que, mientras tanto, fuera de la sala, seis agentes del ICE sin uniforme ni identificación empiezan a esperar. Uno sostiene una tablet que revisa con frecuencia. Según Botsch, los agentes despejan la zona y “hacen que todos regresen al lobby a esperar —incluidas las familias— para evitar cualquier tipo de escena o algo por el estilo”.
Dentro de la sala, cuando le toca el turno a un hombre de unos 50 años, el juez le pregunta si necesita más tiempo para conseguir un abogado y le anuncia que le dará una nueva cita para febrero de 2027. Entonces, una fiscal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sentada frente a un ordenador, interviene para decir que “no es de interés del Gobierno de Estados Unidos” continuar con el caso y pide que lo desestime.
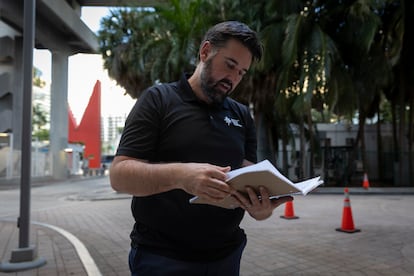
Esas son las palabras clave. Si el juez desestima el caso, el hombre será arrestado al salir de la audiencia. La advertencia desconcierta al hombre. El juez le explica que, si acepta, cuando salga por la puerta, el Gobierno puede someterlo a una deportación expedita. En cambio, puede pedir 30 días para responder por escrito.
El hombre, aferrado a una carpeta con documentos, lo mira perplejo y balbucea que no entiende. Entonces alguien en la audiencia exclama: “¡Esa!”. “Esa”, repite él, la opción que le da 30 días. Se ha salvado. Antes de que termine la audiencia, los agentes del ICE se han marchado.
“Hay tanta discrecionalidad en el proceso que, en realidad, todo se reduce a la suerte de qué juez te toque”, dice Botsch, quien ha estado tomando nota durante la audiencia.
Ese caso se repite dos veces más en esa misma audiencia, todos con la misma suerte. Desde mayo, Botsch ha documentado más de 170 arrestos en el tribunal de Miami. Sus notas muestran un patrón claro: los detenidos son hombres que acudieron a la corte solos, en su mayoría cubanos recién llegados que solicitaron asilo y ahora están siendo canalizados fuera del sistema de justicia hacia la deportación expedita.
Los arrestos en los tribunales se coordinan con días de anticipación para cumplir cuotas, según dijeron agentes del Gobierno a The Associated Press, con poca consideración por los detalles particulares de cada caso. Botsch también ha notado patrones entre los jueces. “Algunos simplemente dicen: ‘Está bien, su caso queda desestimado’, sin dar ninguna explicación”, comenta. Otros hacen una evaluación individual del caso para ver si la persona podría recibir algún tipo de protección. Algunos incluso ofrecen una salida voluntaria.
Los tribunales de inmigración deciden el destino de miles de personas cada año y se estima que hay un retraso de unos 3,5 millones de casos en el sistema, así como un pronunciado déficit de jueces. La agencia dentro del Departamento de Justicia encargada de supervisarlos es la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que no forma parte del poder Judicial sino del Ejecutivo, y opera bajo el Fiscal General. En los últimos meses, la Administración Trump ha despedido a casi un centenar de jueces de inmigración que han sido tildados de indulgentes.
Durante los arrestos “hay mucha conmoción”, dice Botsch. Un día vió a un hombre que iba a ser detenido y se agarró el cuello con ambas manos como si se quisiera estrangular. “Algunas personas se resisten o se quiebran. Los familiares se desesperan. Puede ser muy duro, muy difícil de presenciar”, explica.
“La gente entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Saben qué significa estar detenido, que es como estar en la cárcel. Es horrible”, indica. “Muchas de las personas vienen de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y realmente temen regresar a su país. Piensan que podría pasarles algo, que correrían peligro, y la idea les resulta devastadora”, agrega.
Los centros de detención de inmigrantes en Florida han sido señalados por organismos de derechos humanos por condiciones “deshumanizantes”, hacinamiento y falta de transparencia. También han sido objeto de demandas legales por fallas en el debido proceso.
Botsch advierte que tener abogado no necesariamente libra a nadie de que su caso sea desestimado ni de ser arrestado al salir de la audiencia. La única diferencia práctica es que un abogado puede presentar con mayor facilidad una moción para que la persona comparezca de manera remota a través del sistema Webex de la corte. “Si la audiencia es por videollamada, no hay nadie físicamente en la sala para que lo arresten”, señala.
Cerca de las cinco de la tarde, cuando va a cerrar la corte, Botsch ve cómo los agentes salen por una puerta que da al garaje y montan a los detenidos en una minivan blanca sin rótulo. Los días que ve la minivan, sabe que habrá arrestos. Ese día hubo siete hombres arrestados, pero no sabe de qué audiencia. Aunque ha estado todo el día en la corte, sólo puede ver una audiencia a la vez, lamenta.
Entonces empiezan a llegar personas a preguntar por sus familiares. Muchos no estaban en el tribunal y no saben qué ha pasado; llevan horas sin noticias. Algunos los llevaron en el carro y esperaban recogerlos después, pero no los encontraron. Otros estuvieron esperando en el lobby todo el día y aún no han recibido información. Muchos están desesperados, anegados en llanto.
Botsch trata de calmarlos con su voz suave y ecuánime. Les dice que probablemente han sido arrestados, y les muestra dónde pararse en la acera para tratar de verlos a través de la reja del garaje cuando se los llevan. “Eso hace una diferencia enorme: poder ver físicamente a su familiar o, en algunos casos, saludarlo con la mano o mandarle un beso cuando lo suben a la camioneta”, dice.

Luego les explica que los trasladarán a las oficinas del ICE en Miramar, al norte de Miami, y que no les permitirán hacer una llamada telefónica hasta más tarde esa noche. Les da el enlace del localizador del ICE y les explica que, en algún momento, su familiar aparecerá ahí y podrán ver a qué centro de detención fue enviado. También les entrega una lista de abogados pro bono y contactos de organizaciones que ayudan a los inmigrantes.
Botsch no habla de la enorme factura emocional que le pasa a diario. En cambio, se preocupa por los otros. Dice que ha notado que incluso a “los encargados de llevar esto a cabo, les está causando mucho estrés”. “Es como que todo el mundo sabe que lo que están haciendo en la corte está mal”, afirma. “Estoy seguro de que incluso los fiscales del ICE y los jueces sienten algún tipo de conflicto”.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios para este reporte. El EOIR tampoco respondió.
El Círculo de Protección de Miramar
Los miércoles, Botsch no va a la corte, sino que se reúne con el “Círculo de Protección de Miramar”, un grupo de voluntarios de varias organizaciones religiosas y pro inmigrantes que desde 2017 se reúne a las afueras de la oficina del ICE en esa ciudad a unos 30 kilómetros al norte de Miami.
Sobre la acera colocan una mesa, sillas plegables y carteles con mensajes a favor de los inmigrantes, y ofrecen café, agua y pastelitos. Entre ellos sobresale la figura alta y corpulenta de Botsch, que sirve café a una mujer que está esperando a un familiar desde hace varias horas.
Desde allí, los miembros del Círculo ven cómo decenas de personas esperan para entrar a la oficina del otro lado de la calle. La mayoría acude a reportarse para un chequeo de rutina anual, pero en los últimos meses, a muchos los están arrestando, indican los voluntarios.
En las últimas semanas, han notado un aumento en las detenciones. Dicen que a algunos los están citando para el fin de semana, y cuando acuden, los detienen. Les preocupa que algunas personas estén pasando varios días retenidas allí, pues la instalación no fue diseñada como un centro de detención a largo plazo, y no hay condiciones mínimas, como baños o camas.
Junto a los voluntarios, algunas personas esperan de pie, ansiosas, mirando fijamente hacia la puerta y el estacionamiento, tratando de ver a su familiar. De pronto, una mujer rompe en llanto: su pareja acaba de llamar para decir que ha sido detenido. Algunos tratan de consolarla, y otros aprietan los labios pensando si correrán la misma suerte. Ahora esto ocurre casi todos los días. Y los voluntarios como Botsch solo pueden ver en silencio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































