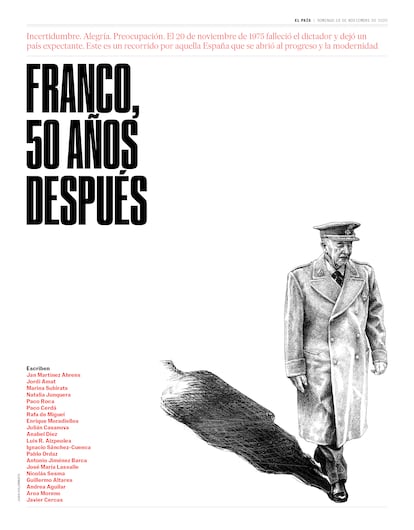Así sobrevivió ETA 36 años al dictador
La organización terrorista amasó capital político apoyándose en la guerra sucia de la Transición y controlando los movimientos sociales juveniles


ETA llegó a la muerte de Franco, en noviembre de 1975, escindida en dos facciones, ETA militar y ETA político-militar. Su ruptura se produjo un año antes de fallecer el dictador, al hilo de la matanza indiscriminada que perpetró en septiembre de 1974 en la cafetería Rolando de la madrileña calle del Correo. La matanza pretendía descarrilar la salida reformista que empezaba a atisbarse al régimen franquista y fue asumida internamente por ETA militar que creó una estructura cerrada y militarista que marcó el futuro de ETA durante décadas. La otra facción, ETA político-militar, aunque tardó siete años más en cesar la violencia, creó una estructura más política y en las primeras elecciones democráticas de 1977 apoyó su participación a través de la candidatura de Euskadiko Ezkerra. Desapareció en 1982.
La cuestión de fondo es cómo fue posible que ETA militar sobreviviera 36 años a la muerte de Franco, de 1975 a 2011, en una España con una democracia reconocida con su entrada en la CEE a mediados de los ochenta y en una Euskadi con el mayor autogobierno de su historia. José Antonio Pérez, historiador y especialista de la Universidad del País Vasco (UPV), adelanta que ETA fracasó en su intento insurreccional de la población vasca con su estrategia de acción-represión-acción precisamente porque “Euskadi tenía un nivel de vida político y económico del que carecían Vietnam o Cuba”.

Pero también admite, junto con Luis Castells, catedrático de Historia de la UPV, que al fallecer Franco, ETA acumulaba un capital político enorme que explica su supervivencia: “El régimen franquista, con las condenas a muerte a sus militantes, luego indultadas, en el proceso de Burgos de 1970, regaló a ETA una victoria política, ser reconocida como punta de lanza del antifranquismo. Aumentó su prestigio con el magnicidio del presidente del Gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, en 1973, y con los fusilamientos de sus militantes Txiki y Otaegui en 1975, que reavivaron la brutalidad represiva del franquismo”.
Eduardo Uriarte, condenado a muerte en el proceso de Burgos e indultado, señala en su libro Mirando atrás que el sector más inmovilista del franquismo publicitó y sobrevaloró a ETA para frenar a los reformistas del régimen: “No debiéramos extrañarnos de la aceptación social de ETA (a la muerte de Franco). Era la prensa del propio régimen la que nos permitía seguir describiéndonos como unos héroes, a pesar de retazos descalificadores, fáciles de rechazar por lo burdo de su exposición”.

Fallecido Franco y durante la Transición, el Estado falló y no logró revertir la situación, señala Castells. “Fallaron los aparatos del Estado, sobre todo unas fuerzas de seguridad educadas en el franquismo que no controlaron los gobiernos de UCD y que cometieron graves abusos, incluso muertes, practicaron la tortura, hubo guerra sucia. El Estado era débil. La Transición no consolidó la democratización en Euskadi y no socavó el capital político de ETA”. La ultraderecha golpista, insertada también en el ejército, invocó sistemáticamente a ETA para desestabilizar la nueva democracia. Fue relevante su invocación el 23-F de 1981.
En la Transición, ETA estaba en su cenit. Mario Onaindia recuerda en sus memorias que el líder de ETA militar, José Miguel Beñarán Argala, le dijo que era absurdo aceptar la reforma cuando tenían cola para alistarse en su proyecto de ruptura violenta. “ETA no solo tenía el apoyo del nacionalismo radical violento. Fue referente de sectores de la izquierda y del sindicalismo que veían que ETA conseguía lo que ellos no podían llegando a poner al Estado contra las cuerdas”, señala Pérez. “Una encuesta de 1979 indicaba que el 50% de los vascos consideraba a los etarras patriotas e idealistas y solo un 18% los calificaba de asesinos”, recuerda Castells.

ETA, a fines de los años ochenta y primera mitad de los noventa, sufrió severos traspiés con la entrada de España en la CEE, la colaboración policial francesa o la detención de su dirección en Bidart (Francia). Pero sobrevivió. “ETA estiró su capital acumulado en el franquismo y consolidó una base social y política sobre un nacionalismo etnolingüístico. Creó una comunidad de creyentes fiel, endogámica, con un discurso místico y acrítico. Pese a los avances de la España democrática, logró imponer el discurso victimista, el de los gudaris (soldados vascos) de hoy, vengadores de los gudaris derrotados en 1937 por el franquismo. Consolidó un apoyo regular de unos 150.000 votos y un 15% del electorado vasco”, señala Pérez. Paralelamente, logró asentar una cultura de la violencia, incide Castells, impelida por un arrastre emocional de una base muy movilizada y politizada que llegó a excluir el derecho a la vida como derecho básico.
Merece una mención el control de Herri Batasuna en los movimientos sociales juveniles. “Influyeron en los antinucleares, en el rock radical, en sectores feministas y en negociaciones colectivas. Con ello garantizaron la continuidad de la izquierda abertzale en nuevas generaciones que no vivieron el franquismo”, señala Alberto Alonso, director de Gogora.
La década de 2000 marcó el final del terrorismo etarra. Los líderes abertzales se impusieron a una ETA muy debilitada por la represión policial, cuando comprobaron que arriesgaban su movimiento social, ilegalizado por su complicidad con ella. Cesó el terrorismo en 2011 tras asesinar a 853 personas. Fue políticamente derrotada, pero aún no está deslegitimada socialmente. Y así como el sector más ultra del franquismo siguió utilizando a ETA, fallecido el dictador, para desestabilizar la democracia, hoy, con ETA desaparecida, la derecha más ultra la sigue utilizando en la oposición para atacar a gobiernos progresistas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.