Leyes sucias

A JUZGAR POR LA evolución ideológica que ha experimentado la que es aún hoy considerada como la última gran generación de escritores de raíz liberal, y en la que se incluyen nombres como Giddens o Sartori, como Gray o Ignatieff, los argumentos utilizados en el ámbito internacional por los analistas y los Gobiernos más belicosos de nuestro tiempo no parecen un simple producto coyuntural, palabras dichas para salir de un mal paso; son, por el contrario, expresión de una forma perdurable de ver el mundo. Cuando Giddens asegura que "ninguno de nosotros tendría algo por lo que vivir si no tuviéramos algo por lo que merece la pena morir", remedando en gran medida la retórica de las consignas totalitarias; y cuando Sartori sostiene que "el cómo de la integración
depende del quién del integrado", incurriendo sin advertirlo en la misma solución del multiculturalismo que se propone combatir; y cuando John Gray sugiere la necesidad de un nuevo liberalismo dirigido a regular las relaciones entre los grupos y no entre los individuos, rehabilitando sin sospecharlo el sistema legal de las sociedades estamentales, no están contribuyendo a fortalecer el orden liberal en el que se ha apoyado la estabilidad y la prosperidad de las sociedades europeas durante medio siglo. Lo quieran o no, están contribuyendo a disolverlo.
Quizá haya sido Michael Ignatieff quien más lejos ha llevado hasta ahora esta singular paradoja de acabar poniendo en jaque el orden liberal mientras se invoca su defensa. Los análisis y reflexiones que le sugirieron los dramáticos acontecimientos de la antigua Yugoslavia, recogidos en El honor del guerrero, hicieron de Ignatieff una referencia obligada a la hora de advertir las consecuencias que acarrea la adopción de quimeras historiográficas o antropológicas para organizar la convivencia, en lugar de instituciones y procedimientos pactados. Pocos ensayistas han logrado describir como Ignatieff la vertiginosa espiral que convierte en enemigos irreconciliables a pacíficos vecinos de la víspera, y menos aún poner en conexión las causas de ese proceso con la disolución del orden liberal. El horror de la antigua Yugoslavia le permitió sin duda descender hasta la raíz última de un conflicto, o mejor, de un género de conflictos que no ha hecho sino multiplicarse desde entonces.
A tenor de cuanto dice en su reciente ensayo "Males menores" (Claves, número 144, julio-agosto de 2004), los atentados del 11 de septiembre debieron de transformar sus conclusiones anteriores, no en el sentido de que las haya revisado o, incluso, impugnado, sino en el de que, por decirlo con palabras de Isaiah Berlin, ha dejado de interpretarlas como expresión de la visión flexible de la zorra y las ha convertido en la sustancia de la idea única y empecinada del erizo. Convencido de que el terrorismo islamista pone en peligro el orden liberal, y no determinados bienes que éste protege mejor que el resto de los sistemas, Ignatieff considera llegado el momento de dotarlo de instrumentos y poderes especiales. Instrumentos y poderes como la suspensión del habeas corpus para los presuntos terroristas, la coacción moderada en los interrogatorios policiales o, incluso, el asesinato selectivo, que pueden repugnar a los defensores más ingenuos de los derechos civiles, pero que, según dice, deberían ser regulados para evitar que, aplicados fuera de cualquier control, se conviertan en males mayores, capaces de acabar con el Estado de derecho. "Las manos sucias", ha escrito en este sentido Ignatieff, "no tienen por qué estar fuera de la ley". Y, en efecto, no tienen por qué, pero siempre que se admita que a partir de ese momento la suciedad estará en las leyes y no en las manos. Y entonces, ¿por qué no aplicarles también a ellas la doctrina del mal menor? ¿Por qué no defender una ley que, en nombre de la seguridad del orden liberal en peligro, autorice el secuestro y el confinamiento secreto de por vida como mal menor frente a la irreversibilidad del asesinato selectivo? ¿Y por qué no leyes de segregación racial y religiosa, que al fin y al cabo permitirían que los potenciales terroristas llevasen una vida normal dentro de sus guetos, al tiempo que el orden liberal estaría mejor protegido?
De todos los signos confusos que proliferan en nuestro tiempo, tal vez el más inquietante sea éste en el que coinciden escritores como Giddens o Sartori, como Gray o Ignatieff: la subrepticia deserción del campo liberal por parte de quienes son reconocidos como algunos de sus más notables defensores, de manera que su merecido prestigio de antaño se vuelve hoy contra la frágil criatura que contribuyeron a engendrar.
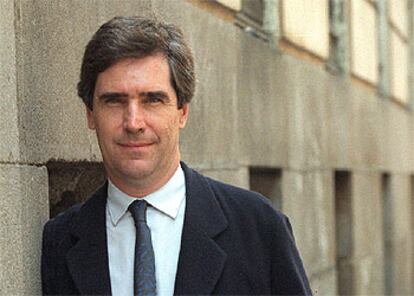
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































