Sobre mujeres (o casi) buenas y malas
Una de las novedades de la 'rentreè' es la biografía de Patty Hearst, rica heredera secuestrada y miembro del Ejército Simbiótico de Liberación


Qué disgusto. Ahora resulta que se cayó del árbol al que se había encaramado para coger quién sabe qué fruto o suculenta rama con que calmar momentáneamente su hambre de vida. Otro mito que cae y se estampa contra el suelo: Lucy, mi adorada y jovencísima Australopithecus afarensis de un metro de altura, que igualaba (como mínimo) en inteligencia y rapidez a sus compañeros de horda en las sabanas de lo que (todavía) es Etiopía. Lucy, la casi-humana más antigua de la que tenemos noticia y huesos (de Eva, nuestra pretendida madre, nos faltan y, por tanto, nos sentimos legitimados para dudar de su realidad histórica), y que aún vivía a (grandes) brincos entre el polvoriento astrago de la pradera primordial y el verde baldaquino de las copas de los árboles, tuvo un final escasamente épico, según han demostrado los paleontólogos que no han parado de acosarla desde 1974, cuando Donald Johanson desenterró sus nada sagrados huesos. En mi trastornado cerebro evolucionado (aunque no demasiado, me temo), aquellos vestigios óseos han acabado por adquirir la misma consistencia legendaria que —por sólo referirme a lo físico, que es lo que nos entra por los ojos— la nariz de Kay Kendall (la más perfecta de la historia del cine) o las piernas asombrosas de Cyd Charisse, con las que todavía sueño cuando me paso de copas (mi mujer lo sabe, como yo creo saber de sus sueños; modernos que somos). Lucy Afarensis, por citarla por su nombre y (sobrevenido) apellido, murió tal día como hoy hace 3,2 millones de años, dejando claro para siempre que, en efecto, y como proclama la letra del tango de Le Pera, 20 (los que ella tenía cuando entregó su problemática alma al Creador) no son nada. A Lucy, por cierto, le dedica un buen apartado la historiadora —y excelente comunicadora— Lydia Pyne en su Seven Skeletons (Viking), una de las más agradables y perezosas lecturas de mi siempre corto verano en Middlebury College, Vermont, a cuya bien poblada biblioteca llegan con envidiable puntualidad las novedades que uno está deseando leer. El subtítulo del libro, La evolución de los fósiles humanos más famosos del mundo, deja entrever su contenido. Se trata de un “estudio cultural” acerca del descubrimiento (y, sobre todo, “vida” posterior) de nuestros más famosos antecesores fósiles, y de cómo su existencia post mortem se reparte entre los museos, la ciencia y la cultura popular. Además de mi querida Lucy, sus otros seis colegas de libro son el pequeño hombre (apodado hobbit) de Flores (Indonesia); el más bien brutote neandertal de La Chapelle; el sudafricano niño de Taung; el (falso) hombre de Piltdown, una de las más conspicuas estafas de la paleontología; el Homo erectus pekinensis, y el (también) sudafricano Australopithecus sediba. Todos ellos (excepto el falso) representantes de las diferentes categorías de homínidos que existían antes de que, hace unos 100.000 años, fueran definitivamente sustituidos por los sapiens, la especie a la que usted (improbable lector/a y cómplice), yo e incluso doña Rosa Valdeón, la exvicepresidenta de Castilla y León detenida y dimitida por conducir pasada de copas, nos enorgullecemos de pertenecer. En cuanto al libro de la señora Pyne (ignoro si ya está contratado en español), si yo fuera un editor de no-ficción, y quisiera publicar algo interesante (y prometedor en ventas), no pararía hasta conseguir los derechos de traducción. De nada, a mandar, que son dos días y está la vida muy achuchada.
Mala
Uno de los libros más leídos y comentados de la rentrée editorial estadounidense (porque, pese a lo que diga la cada día más chovinista Livres Hebdo, la rentrée no es un “fenómeno que no existe más que en Francia”, como su proverbial ombliguismo dicta) es American Heiress (Doubleday), del abogado Jeffrey Toobin, la biografía de Patty Hearst, rica heredera de una saga de magnates de la comunicación (Wells se inspiró en uno de ellos para su Kane) que, tras ser secuestrada en su apartamento californiano, saltó a las primeras de los periódicos como miembro activo de un llamado Ejército Simbiótico de Liberación (en sus siglas inglesas, SLA) que había tomado las armas para derrocar al capitalismo (igual que sus contemporáneos de grupos o grupúsculos como los Weathermen o los Black Panthers). Aquella foto de la riquita con su ametralladora en ristre —yo, entonces aún más gilipollas que ahora, llegué a tenerla unos días achinchetada en la pared de mi cuarto— dio la vuelta al mundo, que era lo que pretendían sus coreógrafos, en una época en la que los lodos del Watergate, Vietnam y la crisis del petróleo habían borrado de un plumazo los pacifismos bobalicones y más bien lucy in the sky with diamonds de los hippies. Más tarde llegaron las detenciones y el proceso en que la chica (hoy fondona abuelilla) fue presentada como víctima de una modalidad americana del síndrome de Estocolmo. Su sentencia le fue conmutada por el compasivo Carter, y “Tania” (por su nombre de guerra) quedó definitivamente indultada por Clinton, demostrándose una vez más que en EE.UU la justicia tampoco es igual para blancos que para negros, para ricos que para pobres.
Luego la chica casó con un policía (vaya por Dios), cuyo mérito mayor se me antoja su nombre: Bernard Shaw, que es como si, por aquí, un madero de la antivicio se llamara, por ejemplo, Luis Cernuda. El libro de Toobin (que no se cree lo del síndrome de Estocolmo), bien documentado, cuenta la historia y el contexto de aquel suceso, y viene a incorporarse a una tendencia editorial que “resucita” o revisita algunos escandalosos current affairs muy norteamericanos que saltaron a los medios a finales de los sesenta y principios de los setenta: por ejemplo, el caso Manson, que ha inspirado oblicuamente Las chicas, la exitosa (en ventas) novela de la canadiense Emma Cline (Anagrama); o el trágico concierto del autódromo de Altamont, revisitado en Altamont (subtítulo: The Rolling Stones, The Hells Angels and The Inside Story ot Rock’s Darkest Day), de Joel Selvin (publicado recientemente por Dey Street Books), un documentado ensayo en el que se analiza el infausto concierto y su contexto, reflejando las profundas diferencias entre el mundo tardo-hippy de Woodstock, otro célebre concierto de finales de los sesenta, y el que quedó inaugurado en Altamont, primer hito público de la bronca y desencantada música de los setenta.
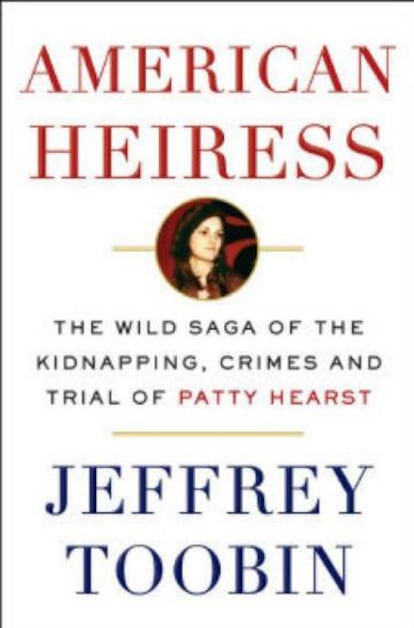
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































