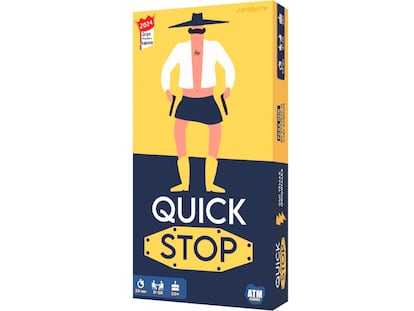La literatura de la transición olvidó la palabra, creen profesores y autores
El regreso de las libertades a España tras el fin del franquismo condujo a la literatura a una desconfianza absoluta en la palabra. Esta reacción más que paradójica se vivió en el teatro, la poesía y la novela, los tres géneros que se han tratado en el curso La literatura de la Transición, 1973-1982, que ayer clausuró el editor Jorge Herralde en el campus de Álava de la UPV.
Como recordaba el profesor Juan José Lanz, uno de los coordinadores del curso, la clave la ofreció el miércoles el director teatral Fermín Cabal cuando recordó cómo en el teatro de la época 'la escena dejó de fijarse en el texto para mirar al cuerpo', y puso el ejemplo del teatro que hizo Boadella con Els Joglars a finales de los años 70 y comienzos de los 80.
Si esta situación se vivió en el género dramático, en la poesía se optaba por la metapoesía y la retórica del silencio, mientras que la novela acudía a técnicas metanarrativas en los primeros años después de la muerte de Franco. Sin embargo, con la progresiva normalización de la vida cotidiana, ambos géneros apostaron por una recuperación de la palabra desde un reflejo irónico de la experiencia.
Otro de los aspectos que se reseñó durante el curso fue el cambio de referentes en la poesía, quizás el ámbito literario más sensible a los padrinazgos. En un primer momento, llama la atención la reedición de los autores de la generación del 27 y la mirada a Jaime Gil de Biedma o Ángel González, mientras que Blas de Otero o Gabriel Celaya se quedaban para los cantautores. En los más jóvenes se aprecia en esos dos lustros un cambio sucesivo de guías: de Guillermo Carnero y Pere Gimferrer a Luis Antonio de Villena y Antonio Colinas, para acabar en Blanca Andreu y Luis García Montero.
Teoría y práctica
El curso ha puesto de manfiesto las coincidencias entre los apuntes teóricos que han ofrecido profesores como Juan Cano Ballesta, Fernando Valls, Luciano García Lorenzo o el propio Juan José Lanz, con las experiencias personales de novelistas como Manuel Longares o Paloma Díaz-Mas. Ésta última ofreció la doble visión de profesora universitaria y creadora, un binomio habitual en los escritores de esa época.
Jon Kortazar se encargó de presentar la literatura vasca en aquellos años, aunque prolongó su mirada hasta el año 2000. Y lo hizo desde el punto de vista sociólogico, analizando el número de libros publicados por año y la relación entre su difusión real y su influencia en la sociedad.
En resumen, Kortazar destacó cómo, aunque se editan 1.300 libros al año, sólo 40 son novedades. A pesar de ello, la literatura vasca ha sido imprescindible en la creación de la conciencia nacional y legitima un poder político y social de sesgo nacionalista. Kortazar aludió al uso tradicional de la lengua y su producción literaria como respaldo en la creación de una nación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
Estopa y Chenoa: correctos, cada uno en su mundo en unas campanadas que no pasarán a la historia
Un tribunal sentencia a Javier López Zavala a 60 años de cárcel por el feminicidio de Cecilia Monzón
‘Cachitos Nochevieja’ celebra los primeros 2000 con el canto del cisne de Sonia y Selena y una nueva ristra de rótulos irónicos
Lo más visto
- Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
- Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
- Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad