Breve genealogía del ‘diario sonoro’
Hablamos con Jadiya Ali, autora de un trabajo que refleja su vida como traductora en un campamento de refugiados saharaui
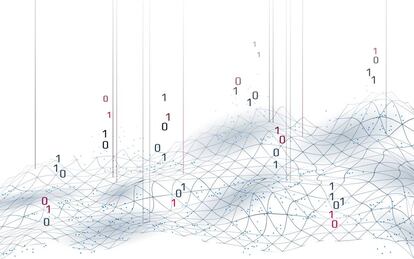
La idea de diario íntimo es casi tan antigua como la propia literatura y tiene epígonos como Michel Montaigne. Sus Ensayos son, en efecto, ensayos, pero esa cualidad de escritura íntima —encerrado en su torre— comienza a desplegarse así: diaria, reflexiva, lentamente. “El auténtico diario es un diario redactado exclusivamente para uso del que lo escribe”, apunta Hans Rudolf Picard en El diario como género entre lo íntimo y lo público. En este artículo afirmaba que hubo un proceso con dos etapas bien diferenciadas: en la primera mitad del sigo XIX se publicaron diarios de viajeros y personajes famosos (Byron, Constant, Vigny). Más tarde, cuando el público se acostumbró a leerlos nacieron los otros diarios, los que ya fueron pensados y escritos con la intención de ser publicados. Se considera el diario de Henri Fréderic Amiel —un filósofo y moralista sin reconocimiento público, descendiente de familia hugonote y nacido en Ginebra en 1821— el primero de estas características, publicado en el año 1890.
Si el origen del diario tiene que ver con su cualidad eminentemente escrita, lo cierto es que su traslación hacia lo sonoro no ha sido menor. Dentro del imaginario cinéfilo, es imposible no recordar la escena de Woody Allen en Manhattan grabando esa lista maravillosa de todas esas cosas por las que vale la pena vivir. El escritor argentino Ricardo Piglia, por su parte, explicaba en uno de sus programas televisivos cómo la posibilidad de grabar la voz influyó en buena parte de la literatura argentina. Los casos de Rodolfo Walsh y Manuel Puig popularizaron el empleo de la grabadora como un “testigo técnico”, superando de este modo el famoso cuaderno de notas.
Walsh y Puig hubieran gozado con Journify, la aplicación de audio diarios que surgió hace solo unos meses y que pretende facilitar el trabajo para todos aquellos que quieran llevar un diario sin perder demasiado tiempo: “Llevar un diario puede aumentar su atención plena, mejorar su sueño, la confianza en sí mismo, la creatividad, el coeficiente intelectual y más. Grabe un diario de cinco minutos mientras viaja, se prepara, entre reuniones o... come tortitas. Estamos aquí para escuchar, pero no realmente”, explica la web, donde también hay una serie de podcasts.
Esta aplicación permite mantener la privacidad, ya que todas las entradas del diario están encriptadas y manejadas bajo estrictos estándares de seguridad. Si lo desea, por supuesto, puede compartir esas audioentradas con personas de su confianza a través de WhatsApp, correo electrónico u otra aplicación en su teléfono, pero si prefiere que sean privadas, nadie podrá escucharlas. Según explica la web de Journify, el audio diario permite reducir el nivel de estrés, ganar confianza, agudizar la memoria e, incluso, ayuda a tener “un sistema inmunológico fuerte, un mayor coeficiente intelectual y una mejor capacidad para discernir las prioridades”. Resulta imposible comprobar de modo científico todos estos beneficios de Journify (gratis con cinco entradas mensuales y 6,99 dólares (5,8 euros) al mes si quieren grabar más de cinco), pero lo cierto es que existen unas cuantas características que el diario sonoro toma de su predecesor —el escrito— y que son muy atractivas para su transposición en un contexto narrativo, por ejemplo, en un podcast: su fragmentación, cierta incoherencia a nivel textual, la referencia a una situación vital concreta, la información abreviada casi como un golpe, su cualidad documental y descriptiva.
Además de estas cualidades, el diario sonoro —que ahora podemos moldear y ahormar gracias a la realización y montaje de un podcast— permite que el paisaje sonoro tenga protagonismo, pues no se trata de un mero decorado: tiene una evidente función narrativa. R. Murray Schafer, padre del concepto soundscape (paisaje sonoro), afirma en su obra clave El paisaje sonoro y la afinación del mundo que “los sonidos no pueden conocerse de la misma manera que puede conocerse lo que se ve”. La visión es reflexiva y analítica, mientras que lo sonoro es activo y generativo. Si pensamos en una gramática aural, los sonidos serían los verbos: “(...) todos saben que no se puede pesar un susurro o contar las voces de un coro o medir la risa de un niño”, escribe Schaffer.
Algunos de los podcasts más destacados e interesantes de los últimos años tienen a esta especie de diario sonoro en su centro. 10 things that scare me es un podcast de WNYC Studios en el que la gente se graba a sí misma a través de un mensaje de voz diciendo diez cosas que les dan miedo. Luego, el equipo del programa diseña el sonido que ilustra esos miedos. En BBC World Service hay un podcast llamado Goodbye to all of this en el que la host Sophie Townsed cuenta en primera persona y en presente el cáncer de su marido y su posterior fallecimiento. Realmente no habla, susurra. Tiene una producción mínima y cada episodio es una pequeña obra de arte. Por último, My year in Mensa —de iHeart Radio— es uno de los podcasts más famosos en Estados Unidos este año y tiene como narradora a Jaime Loftus, una cómica que se graba a sí misma durante un fin de semana al que asiste a conocer a una de las sectas más peligrosas de Estados Unidos.
En nuestro país se han utilizado archivos de voz como apoyos en la narración. En V., las cloacas del Estado, Álvaro de Cózar utilizaba sus notas de voz como un análogo a las notas del cuaderno, mientras que en València Destroy o Solaris, por ejemplo, Eugenio Viñas y Jorge Carrión están acompañados de Ada y Ella, respectivamente, dos asistentes de voz algorítmicas que van lanzando información sobre los temas abordados. El episodio Los casetes del exilio de Radio Ambulante es uno de los más conmovedores y en cuya médula narrativa se localiza la grabación de una voz: el periodista Dennis Maxwell explica cómo una tarde de verano en Santiago de Chile encontró un montón de cajas polvorientas que su hermano tenía almacenadas durante muchos años en un armario, en casa de un amigo. Cuando abrió la caja descubrió más de 20 casetes que su padre fue grabando entre el año 1976 y el año 1986, cuando estuvo exiliado.

Sin embargo, no ha sido hasta hace muy poco cuando hemos podido escuchar un diario sonoro desnudo, sin más adorno y contexto narrativo que una voz. Se trata de Jadiya Ali, una traductora que vive en un campo de refugiados saharaui. Isabel Cadenas, directora de la serie y una de las mujeres detrás del podcast de no ficción narrativa De eso no se habla (que acaba de recibir una mención especial del jurado del Premio Ondas por su episodio Preguntan por ti), tenía la idea de hacer un episodio narrado en formato de diario sonoro y conoció a la persona perfecta.
P: Jadiya, ¿cómo fue la propuesta de Isabel Cadenas? ¿Qué le pidió exactamente?
R: Al principio, Isabel me contó su proyecto tras finalizar nuestra colaboración juntas en el proyecto Provincia 53, y me hablaba de la posibilidad de hacer un episodio con un o una saharaui que quisiera colaborar y grabar su día a día. Ella siempre apostó porque yo lo hiciera, pero yo quería que el o la protagonista fuera otra persona; al final, nos fue imposible encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hacerlo y acepté hacerlo yo. Cuando ya confirmamos que iba a ser yo la de el diario, Isabel me mandaba diarios como ejemplo para que tuviera una noción de cómo iba a ser (yo ya escuchaba podcast antes, pero no tanto diarios). Luego me dejó libre elección de qué grabar y cuándo hacerlo, ya que las piezas que le mandaba le parecían buenas u oportunas para el episodio.

Algunos diarios que Isabel le mandaba pertenecían a Radio Diaries, diarios contados en primera persona y retratos sonoros del productor ganador del Premio Peabody Joe Richman. En cada episodio hablan adolescentes, octogenarios, presos, guardias de prisiones, evangelistas, etcétera… Son historias extraordinarias de la vida cotidiana. Hubo un episodio concreto, el de Majd Abdulghani, un adolescente que vivía en Arabia Saudí, que sirvió de inspiración a Jadiya. Majd quiere ser científica pero su familia quiere arreglar su matrimonio. Desde los 19 a los 21 años, Majd ha estado contando su vida a un micrófono, acercando al oyente una sociedad donde las voces de las mujeres rara vez se escuchan. En ese ‘audio diario’ Majd lo cuenta todo: cómo pelea con su hermano, cómo debe cubrirse ante los hombres, la soledad, la posibilidad de encontrar el amor verdadero.
Otro episodio que encantó a Jadiya fue el dedicado a José William Huezo Soriano, al que todos llamaban Comadreja. Weasel nació en El Salvador y creció en Los Ángeles. Tuvo una infancia estadounidense bastante típica. Pero cuando era adolescente se unió a una pandilla y comenzó a meterse en problemas con la policía. Más tarde, Weasel fue deportado de regreso a El Salvador. Tenía 26 años y no había estado allí desde que tenía 5. No tenía recuerdos del país, no tenía familiares cercanos y apenas se acordaba de su español. Poco después de ser deportado, Radio Diaries dio a Weasel una grabadora para documentar su primer año en El Salvador.
P: Jadiya, ¿cuándo y cuánto grababa cada día? ¿Tenía indicaciones de Isabel o todo era espontáneo?
R: No tenía ninguna indicación de Isabel porque las piezas que le mandaba le parecían interesantes y apropiadas para la forma del episodio. En cuanto al momento y el número de grabaciones, no tenía nada establecido, la verdad. Me imaginaba como oyente y eso era una guía para mí. Si veía que, como oyente, me gustaría escuchar una escena determinada o me informaría de algo escuchando eso pues sacaba la grabadora y grababa.
P: ¿Qué poder cree que tiene la voz y el paisaje sonoro para conseguir un episodio tan inmersivo como el que han logrado?
R: Siempre he creído que la voz del narrador tiene un potencial e impacto enormes sobre el oyente. Es la magia de la radio, que, sin ver a la persona, te puede trasladar a múltiples escenarios y escenas. Por otra parte, creo que se ha logrado un episodio así porque igual es algo novedoso, o no se centra solo en la historia de mi pueblo, sino en la mía y en mi día a día como mujer.
P: ¿Ha escuchado el episodio final? ¿Qué le ha parecido?
R: Sí, sí que lo escuché, y prometo que no sabía muy bien cómo lo iba a recibir la gente, aunque las chicas me aseguraban que el episodio estaba genial y ya se vio en las escuchas durante la cuarentena. Me gustó mucho el resultado final, aunque ingenua de mí, pensaba que iban a ir incluidos todas las piezas que yo había grabado (risas). Una cosa que me fascinó fue la reacción de los oyentes una vez lanzado el episodio. Fue un subidón y los mensajes que me mandan ya no te cuento. Me hizo muchísima ilusión que la gente lo disfrutara tanto y que sacase conclusiones tan geniales como las que me llegaban por mensajes.
De eso no se habla es un podcast que pone en el centro el silencio y las ausencias. Como dicen sus autoras, es un podcast “a medio camino entre la crónica, el ensayo y el documental”. Probablemente ahí, en ese medio camino, es donde resida la verdad y la emoción de las buenas historias. La de Jadiya lo es porque su alegría al narrar lo cotidiano es contagiosa. ¿Y si comenzamos a narrarnos a nosotros mismos? Tal vez, el diario sonoro, el audio diario, sea una buena opción.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































