El amor a Francia

Desde que aprendí a leer y descubrí en los libros esa mágica facultad de multiplicar la vida humana que tiene la ficción, la literatura francesa ha sido, entre todas, la que siempre preferí, la que me hizo gozar más, la que contribuyó más a mi formación intelectual y a la que debo buena parte de mis convicciones literarias y políticas.
Expresan el reconocimiento profundo de un escritor del remoto Perú, que se ha pasado buena parte de la vida leyendo a los poetas y prosistas franceses y que se siente, de pronto, simbólicamente admitido en un recinto al que ha estado, en todas las etapas de su existencia, tratando de acceder.
La casa de mis abuelos estaba llena de libros traducidos del francés. Yo pasé de Julio Verne a los grandes folletinistas decimonónicos como Eugéne Sue, Paul Féval o Xavier de Montepin, cuyos novelones humedecían los ojos de la abuela. Pero, antes todavía de descubrir al gran Victor Hugo, el de Los miserables, fue Alexandre Dumas quien me deslumbró e hizo concebir la vida como desplante y aventura. Leí todas sus series novelescas en estado de trance, sobre todo la de los mosqueteros, y yo también puedo decir, como Oscar Wilde dijo de Lucien de Rubempré, que la muerte de D'Artagnan, en el sitio de La Rochelle, antes de recibir el bastón de mariscal que le enviaba el Rey, me destrozó el corazón.
Cuando conseguí, por fin, realizar mi sueño de vivir aquí, lo primero que me enseñó Francia fue, más bien, a descubrir América Latina y a descubrirme yo mismo como latinoamericano
Apenas terminé el colegio, me matriculé en la Alianza Francesa, para leer a esos autores dilectos en su propia lengua. Y, en todos mis años universitarios, seguí, desde Lima, la actualidad literaria francesa, sus polémicas y guerras de guerrillas, sus rupturas, alianzas y divisiones, tomando partido en cada caso con apasionamiento de catecúmeno. Con mi primer trabajo, me aboné a Les temps modernes, de Sartre, y a Les letres nouvelles, de Maurice Nadeau. La fidelidad con que leí en mi adolescencia a Jean Paul Sartre, al que trataba de seguir en todos los vaivenes de su zigzagueante trayectoria ideológica, era tal que mis amigos me bautizaron con un apodo intraducible al francés: el sartrecillo valiente. Es cierto que sus novelas, y las de muchos existencialistas, nos parecen ahora menos originales que entonces, pero el volumen de Situations II ("¿Qué es la literatura?" fue un ensayo exaltante para un joven que soñaba con ser escritor, al que esas páginas enseñaron que fantasear ficciones y entregarse con tesón a la literatura podía ser, al mismo tiempo que un acto de creación artística, una manera de combatir el oscurantismo, la dictadura, las injusticias, y de disipar las legañas que velaban a hombres y mujeres la comprensión de la realidad.
La polémica entre Sartre y Camus sobre los campos de concentración en la URSS me produjo un prolongado trauma ideológico, que continuó resonando en mi memoria mucho tiempo, como un fermento activo e inquietante, al punto que, treinta años después de haberle dado la razón a Sartre, terminé dándosela a Camus.
Desde que escribí mis primeros
cuentos estuve convencido de que nunca llegaría a ser un verdadero escritor si no vivía en París. Puede parecer muy ingenuo, pero hace medio siglo, estoy seguro, esta ilusión era compartida por innumerables jóvenes en todos los rincones del planeta que miraban a Francia como la Meca de la literatura y el arte. Cuando conseguí, por fin, realizar mi sueño de vivir aquí, lo primero que me enseñó Francia fue, más bien, a descubrir América Latina y a descubrirme yo mismo como latinoamericano. Lo escribió Octavio Paz, presentando una antología: "París, capital de la cultura latinoamericana". No exageraba: aquí los artistas y escritores de América Latina se conocían, trataban y reconocían como miembros de una misma comunidad histórica y cultural, en tanto que, allá, vivíamos amurallados dentro de nuestros países, atentos a lo que ocurría en París, Londres o Nueva York, sin tener la menor idea de lo que ocurría en los países vecinos, y, a veces, ni en el nuestro.
Mis siete años parisinos fueron los más decisivos de mi vida. Aquí me hice escritor, en efecto, aquí descubrí el amor-pasión de que hablaban tanto los surrealistas y aquí fui más feliz, o menos infeliz, que en ninguna otra parte. Aquí me impregné de esa literatura francesa del XIX cuya fulgurante variedad y riqueza -Balzac, Flaubert, Stendhal, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud- todavía me siguen pareciendo sin parangón, ni en su tiempo ni en los venideros. Y aquí, en París, crecí, maduré, me equivoqué y rectifiqué, y estuve siempre tropezando, levantándome y aprendiendo, ayudado por libros y autores que, en cada crisis, cambio de actitud y de opinión, vinieron a echarme una mano y a guiarme hacia un puerto momentáneamente seguro en medio de las borrascas y la confusión. Quiero citar de nuevo a Albert Camus, a Raymond Aron, a Tocqueville, a Georges Bataille, a Jean François Revel y a los beligerantes surrealistas: André Breton, Benjamin Péret. Y a Roger Caillois, quien tanto hizo por abrir a los escritores de América Latina las puertas de París. Mi trabajo de periodista en la France Presse primero y luego en la ORTF (la radio televisión francesa) me deparó algunas experiencias inolvidables, como el debate público entre Michel Debré y Pierre Mendès France, las conferencias de prensa del general De Gaulle, y los discursos de André Malraux, el único gran escritor que conozco que hablaba tan bien como escribía. Recuerdo, sobre todo, tres de ellos: el que pronunció en el Panteón ante las cenizas de Jean Moulin, el del homenaje a Le Corbusier en el patio del Louvre y, abriendo una campaña electoral, aquel que comenzaba con esta incómoda verdad: "Quelle étrange époque, diront de la nôtre les historiens de l'avenir, où la droite n'était pas la droite, la gauche n'était pas la gauche, et le centre n'était pas au millieu".
Muchas cosas he aprendido
de la cultura francesa, pero, la que más, a amar la libertad por encima de todas las cosas y a combatir todo lo que la amenaza y contradice. Y, también, que la literatura, si no es, en todas las circunstancias, una manera de resistir el conformismo, de alborotar el cotarro y subvertir los espíritus, no es nada. Esa tradición insumisa, libertaria, rebelde, y su vocación universal, es para mí, entre los varios afluentes del gran río de la cultura francesa, el más fértil y sigue siendo el más actual. Leyendo a los grandes escritores franceses, desde Montaigne, que desafió los prejuicios y el eurocentrismo de su tiempo acercándose con respetuosa curiosidad a la cultura de los caníbales, ya que "chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage", hasta Sartre y los 121 firmantes del manifiesto en el que, en plena guerra de Argelia, se ofrecieron a llevar "les valises" del FLN por sus convicciones anticolonialistas, aprendí a entender que la verdadera cultura es como la libertad y la justicia: trasciende las fronteras y no puede ser acotada en los estrechos márgenes de una religión, una raza, una clase o una nación, sin traicionar su razón de ser y sin condenarse al provincialismo y a la mediocridad. Ninguna otra literatura ha sido, en el curso de su historia, menos nacionalista ni más universal que la francesa, y dudo que haya otra que, en todas sus etapas históricas, haya servido más efectivamente de contrapeso al poder, a todos los poderes, como aquella que ha enriquecido a la humanidad con las plumas de Molière, de Pascal, de Diderot, de Proust, de Michelet, de Céline, de Antonin Artaud y tantos otros. No sólo la belleza de sus formas artísticas o la elegancia de sus ideas le dio irradiación universal; también, su espíritu crítico, su anticonformismo, ese permanente cuestionamiento de lo que Flaubert llamaba "les idées reçues" (las ideas recibidas).
Nunca fui alumno oficial de la
Sorbona. Pero sí fui un alumno polizonte de algunos cursos del tercer ciclo, en mis primeros años en París, y éste es momento oportuno para recordarlos. No podían ser más diferentes el uno del otro. Lucien Goldman mantenía aún viva, gracias a su espíritu abierto, la quimera de un marxismo antiautoritario y libre pensador, y su acercamiento a la literatura convocaba a todas las ciencias humanas, la historia, la sociología, la filosofía, para explorarla en profundidad y entender las sutiles maneras en que sus imágenes y fantasías influían en el devenir histórico. Nadie lo sabía, pero él cerraba toda una época en la que la literatura y la vida parecían inseparables. El seminario de Roland Barthes, en cambio, abría una nueva, en que formidables constructores de espejismos, como él, Foucault y Derrida, iban a empeñarse en divorciarlas de manera irremediable. En las clases de Barthes, como en sus libros, detrás de la lingüística, la semiótica, el grado cero de la escritura, y otras muy sutiles innovaciones del vocabulario crítico, los sofismas y el malabarismo intelectual alcanzaban unos niveles soberbios de exquisitez y refinamiento. Nacía, disfrazada de crítica, una nueva rama de la ficción, llamada teoría. En las clases de Goldman, la literatura, aunque algo maltratada a veces por la ideología, estaba todavía anclada en la experiencia vivida, a la que modificaba y explicaba; en las de Barthes, se confinaba en sí misma, convertida en un discurso que remitía a otros discursos, en textos que sólo se entendían en relación con otros textos. Cuando Jacques Derrida dictaminó que no sólo la literatura, la vida misma, era sólo un texto, un juego de ilusionismo lingüístico que se disolvía en un abismo retórico sin moral, sin historia y sin significado, dije: "Hasta aquí nomás". En los años de hegemonía deconstruccionista mi amor por la literatura me alejó de la actualidad y me llevó a refugiarme en los clásicos. Mi pasión por la literatura francesa me indujo a esfuerzos valerosos como leer todo el nouveau roman y buen número de ensayos estructuralistas; pero el deconstruccionismo me asfixió, y tuvo el mérito de retrocederme a Proust, a Sainte-Beuve, y a Flaubert, ¡siempre a Flaubert!
Termino con un recuerdo familiar. Cuando era niño, insistía para que mi abuela viejecita, una excelente contadora de cuentos, me contara una y otra vez la historia de un antepasado al que ella, para decir que se trataba de un hombre de costumbres poco recomendables, llamaba un "liberal". Este caballero, una mañana, a la hora del almuerzo advirtió a su mujer y a sus hijos que salía un momento a la Plaza de Armas de Arequipa a comprar un periódico. La familia nunca volvió a saber de él, hasta muchos años después, cuando se enteró que el desaparecido había muerto en París. Lo más bonito del cuento era el final. "¿Y a qué se escapó a París ese tío liberal, abuela?". "A qué iba a ser, hijito. ¡A corromperse!". El amor a Francia tiene una antigua tradición en la familia de este escribidor, que les agradece una vez más el inmerecido honor que hoy le confieren.
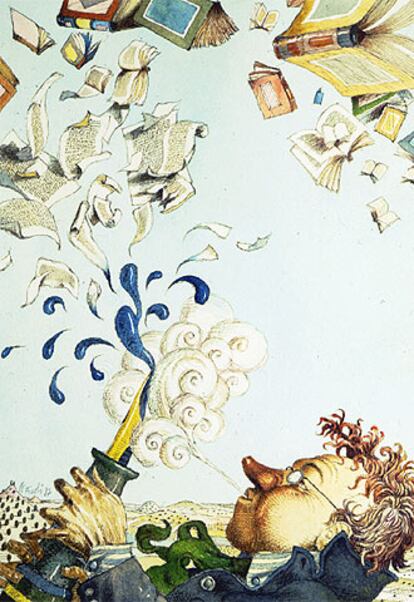
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































