La desventurada muerte de Montespato
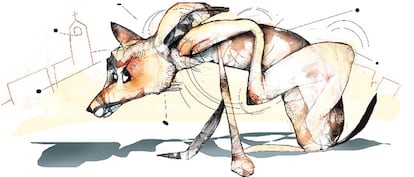
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Gustaba de sentarse a las puertas de su casa, a examinar el paso de la gente por la calle Mayor; al tiempo que se mesaba las barbas y alimentaba sus redondas posaderas con el mejor alimento que éstas pudieran soñar. A saber: una vida sedentaria, un buen pedazo de pan de mijo y una cazuelita de vino tinto, caldeado por sus manos rollizas y por el sol perezoso de los días más cálidos del verano.
Sentado en su hosca banqueta de tres patas, hacía equilibrios para no verse con las narices contra el suelo; a la misma altura que su acompañante perpetuo. Esto es: su perro flaco y lleno de pulgas, que hacía huir despavoridas a las madres novatas y a las abuelas resabiadas.
Los cuentos debían empezar igual que El Quijote. Y de entre todos los presentados a este certamen anual, organizado por el Círculo de Bellas Artes, la editorial Alfaguara y EL PAÍS, este ha sido el ganador
-Más os vale que corráis, viejas brujas. A este can non lo llevo yo al veterinario, así se caiga de viejo y sarnoso -exclamaba agarrándose la barriga y riendo a carcajadas, al observar las expresiones de horror provocadas por sus exabruptos.
Y es que, a este caballero, de dudoso y pretencioso linaje, parecían gustarle dos cosas por encima de todas las demás: hablar en castellano añejo y amedrentar a espíritus impresionables.
En aquel entonces, yo no era más que un niño imberbe cuya mayor afición consistía en coleccionar chapas de colores. Y, en mi imaginación de infante, concluía que ese apego del viejo a expresarse con arcaísmos debía de ser un homenaje al mismo vino que tanto parecía agradarle, y que extraía de una barrica de madera con toda la pinta de estar a punto de desintegrarse de puro vieja.
Aunque en aquella época me costara aceptarlo, mi madre no era una excepción al sentir generalizado del sector femenino del pueblo. De forma que -ya desde que tengo memoria- recuerdo los paseos por la calle Mayor de tienda en tienda tras las faldas de mi madre y con la carrera final al pasar ante la puerta de aquel orondo señor, de pretensiones aristocráticas y maneras de tabernero.
A tal punto se convirtió en un icono de nuestra villa, que no temo equivocarme al afirmar que toda una generación de manchegos crecimos con una confusa idea en relación a dos mitos de la infancia: papá Noel y el hombre del saco. A todas luces, dos figuras contrapuestas; pero que, en nuestro desconcierto ante aquel personaje entrañable y siniestro a la vez, acabamos por mezclar en una sola. Y, así, puede decirse que alcanzamos la madurez de distinguir entre tonos de grises antes de clasificar a las personas por categorías estancas.
Especialmente, ha quedado grabado en mis neuronas el día del sepelio. No, no me refiero al fallecimiento de aquel pintoresco varón, sino al de su eterno acompañante: el galgo Montespato. Este animalillo, escueto y de pocas luces, apareció un día prendido por el gaznate, a modo de campana secundaria, en la torre de la iglesia.
El revuelo que se formó aquel día quedó inscrito en los anales de la historia de nuestro pueblo, justo entre la construcción del pabellón municipal y la celebración de la primera feria de artesanía. El mismo alcalde dirigió los trabajos para recuperar el cadáver del pobre bicho; que, una vez abandonado a la rigidez de la muerte, parecía más flaco y lleno de pulgas de lo que lo había estado en vida.
Pero lo que recuerdo con mayor claridad fue cómo las sospechas mutuas comenzaron a enturbiar las miradas de nuestros vecinos; y, también, por qué no decirlo, las de mi propia familia. Quien más y quien menos sacó a relucir sus dotes investigadoras; e, incluso, hubo alguno como don Ramiro, el tendero -conocido por su afición a la novela negra y a los folletines radiofónicos-, que se atrevió a salir a la calle libreta en mano, con la intención de interrogar a cualquiera que se le cruzara por delante, en busca de coartadas inconsistentes y contradicciones sangrantes.
El famoso caballero de la calle Mayor dejó por un día su asiento perenne. Tenía el porte digno, solo levemente enturbiado por sus aficiones espirituosas, y se plantó con el semblante pétreo en mitad de la plaza; aguardando entre una multitud de rostros que enmudecieron ante su presencia. Incluso don Ramiro dejó por un instante sus notas y su lápiz raído.
En el silencio que se formó a continuación, se oía con mayor claridad el sonido de la soga deslizándose por las poleas que habían montado para la ocasión. El desaventurado Montespato fue devuelto a su altura terrenal, despertando más ternura en la muerte de lo que lo había hecho jamás en vida; ya que, mientras aún alentaba y movía su rabo con energía, lo más que se había ganado de sus vecinos era un escobazo mal dado y algún improperio poco elaborado.
El conocido hidalgo aguardó con entereza hasta que el señor alcalde en persona, conteniendo el gesto de repulsión que debía de producirle el animal apestado, le depositó al can entre los brazos. Entonces, nuestro peculiar personaje echó a andar inmediatamente, como si solo hubiera aguardado a aquel peso para ponerse en movimiento.
Giró sobre sí mismo y enfiló hacia su casa. Y, como respondiendo a una misma llamada, todo el pueblo le siguió en comitiva, formando una marcha fúnebre tan larga que los últimos de la cola desistieron de moverse y aguardaron en la plaza de la iglesia; ya que la distancia hasta el hogar del cascarrabias no era tan extensa como para que cupiera la población en pleno caminando en hilera.
Incluso mi madre, que tantas veces había corrido ante las amenazas de aquel hombre, se unió al séquito; al tiempo que me chistaba para que guardara silencio: "¡Un respeto, niño!". Yo me encogí de hombros, y la seguí reprimiendo mis ganas de hacer preguntas; concluyendo que, sin quererlo, además de distinguir entre tonalidades de grises, iba a aprender otra cosa de aquel viejo extravagante: que el ser humano tiende a la contradicción y solo hay que darle tiempo para demostrarlo.
Encabezando la comitiva, el orgulloso hidalgo equilibraba a su compañero sobre la panza, el rostro contrito y los pasos cortos, para no restar solemnidad al momento. Atravesó la portezuela de madera situada en un lateral de la fachada y se encaminó hacia el huerto, donde, haciéndose con una pala, comenzó a cavar una fosa tan honda que parecía que fuese a enterrarse a sí mismo y no al perro.
La huerta estaba poblada de hierbas mal cortadas y no había ni rastro del famoso rocín ni de la centenaria adarga. Lo cierto es que el caballero venido a menos presumía de montura y de armas. Pero, que yo supiera, su única propiedad consistía en un número no identificado de barricas de vino, que eran siempre la misma o se multiplicaban como clones, de idénticas que parecían.
Siempre recordaré el sonido de la pala inundando la quietud de la mañana. Mi madre me apretaba el hombro, transmitiéndome la emoción del momento. Entretanto, Marcela, nuestra vecina de al lado, había emprendido un monólogo lacrimógeno, en el que apenas era capaz de distinguir alguna frase aislada: "¡Pobre, con lo bueno que era! Habría que desollar al culpable". Que yo, que en aquel momento no tenía muy claro el significado de aquella amenaza, me debatía en la duda de si se refería a mantearlo por héroe o a denostarlo por villano.
El viejo estuvo cavando unos quince minutos, antes de darse por satisfecho y deshacer el camino andado. Esto es: recolocar la tierra en su sitio, tras haber depositado a Montespato en su nueva y eterna residencia. Sin embargo, a medida que más tapado quedaba el pobre can, más adusta se iba haciendo la expresión de nuestro hombre. A tal punto, que ya en las últimas paladas comenzó a lanzar bufidos y miradas de inquina a sus acompañantes. Cuando sus gruñidos empezaron a transformarse en improperios -"¡Señor alcalde! ¿Viene usted de comparsa? Ande y vaya usted a freír berzas, que non estoy para gestos publicitarios"-, la comitiva se fue deshaciendo; no fuera a ser que más de uno tuviera que oír lo que más temía.
También mi madre, recuperando su extraviada prudencia, tiró de mi mano para alejarnos de aquella era mal cuidada. Lo último que vi de aquel mítico personaje, luz y sombra de mi infancia, fue su mirada de titán sobre todos nosotros. Hidalgo pobre, caballero sin utillajes e insobornable en sus principios hasta los mismos tuétanos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































