La pintura invisible
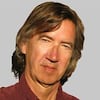
Me contó un ingeniero que había participado en la conflictiva construcción del metro de Roma que asistió en directo, y desesperado, a la destrucción de una pintura antigua. Por lo que dijo, las circunstancias eran siempre las mismas: las excavadoras perforaban los túneles y, por cuidadoso que fuera el trabajo, cuando los focos iluminaban las nuevas galerías, las pinturas conservadas durante siglos en la oscuridad se desvanecían como fantasmas. Cuanto mayor era la prudencia, más desesperante era la frustración.
Fellini recreó en su película Roma esta operación paradójica a través de la cual lo que pretendía salvarse se condenaba sin remedio. Y, cierto o no, siempre he oído el mismo argumento para justificar la práctica inexistencia de un metro en Roma. Todos los trazados acababan enfrentándose con la tozudez del pasado, de modo que cualquier intento de mejorar, mediante el transporte subterráneo, el caótico tránsito romano llevaba consigo una devastación de obras artísticas que nadie se atrevía a afrontar.
El ingeniero se jactaba de adivinar dónde estaban las antiguas pinturas del subsuelo mientras caminaba por el asfalto de Roma
Fellini se refería a esta contradicción típicamente romana con su habitual tono jocoso, pero mi interlocutor ingeniero estaba tan angustiado por ella que incluso había abandonado su profesión para convertirse en un peculiar historiador del arte. Su experiencia le llevó a concluir que de ninguna manera debemos intentar rescatar las obras del pasado, sino que, más respetuosamente, tenemos que acatar la condición que el paso del tiempo les ha impuesto.
Al principio el ingeniero estaba sobre todo preocupado por las consecuencias de su propio oficio. Había contribuido a destruir varias pinturas antiguas y no quería continuar haciéndolo. Dejó, por tanto, su trabajo en la construcción del metro y se transformó en una suerte de apóstol que predicaba contra su antigua profesión. El subsuelo era demasiado sagrado para someterlo a la avidez tecnológica de nuestra época.
Con el paso de los años, el ingeniero refinó mucho más su doctrina. Ya no sólo le dolían los resultados de la perforación del suelo romano, sino que se había erigido en un experto en el reconocimiento artístico de la oscuridad. Su teoría era estrafalaria pero fascinante: si aceptamos que gran parte de lo que llamamos arte ha yacido, y todavía yace, bajo tierra, o bajo escombros y ruinas, lo lógico, para llegar a la raíz, es aprender la historia interna de la oscuridad. El que avanza en este aprendizaje acaba descubriendo lo que estaba oculto a las miradas ignorantes. No hace falta desenterrar el arte para reconocerlo. Bien al contrario puesto que, sometido a la luz, el arte queda desvirtuado.
El ingeniero, por tanto, odiaba los museos, para él auténticas carnicerías, y tenía una gran desconfianza hacia todas las profesiones que manoseaban el arte, desde los arqueólogos a los restauradores. Unos y otros eran acusados de destripadores. Él, en cambio, era como un amante platónico que penetraba en el cuerpo del arte sin necesidad de tocarlo. Y de hecho, ya viejo cuando yo le conocí, se jactaba de adivinar dónde estaban las antiguas pinturas romanas mientras caminaba por el asfalto atestado de vehículos de las calles de Roma. Era como estar al lado de un buscador de agua, un zahorí de la pintura.
La clave, según decía, era que siempre miraba lo que no se veía. Esto, como es natural, lo trasladaba con facilidad a horizontes sin límites mediante vuelos de difícil comprobación. Una de sus obsesiones era que debajo de una pintura visible había otra invisible, más importante que la primera. A veces el arte que no se veía correspondía al mismo artista -pruebas, esbozos, obras abandonadas- y a veces a otros artistas perdidos en el anonimato. Y así el anciano ingeniero, sin pisarla, recomponía la entera Capilla Sixtina con las pinturas anteriores a las que ve el espectador, fueran las realizadas por el propio Miguel Ángel, fueran las que éste cubrió para pintar encima.
El ingeniero miraba más lejos y su historia del arte, concebida desde el ángulo de la oscuridad, era infinitamente más inabarcable que la que conocemos bajo la perspectiva de la luz. Me he acordado de su encantadora locura a partir del reciente descubrimiento de una obra de Edvard Munch, Joven y tres cabezas de hombre, que el artista noruego había escondido bajo una de sus pinturas más famosas, La madre muerta. Desde luego, hay que aprender a mirar lo que no se ve.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































