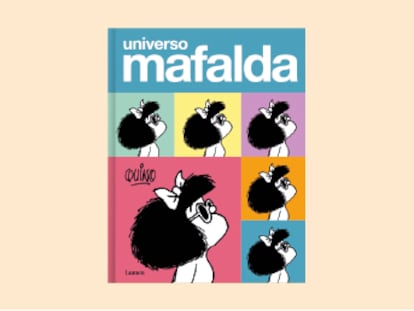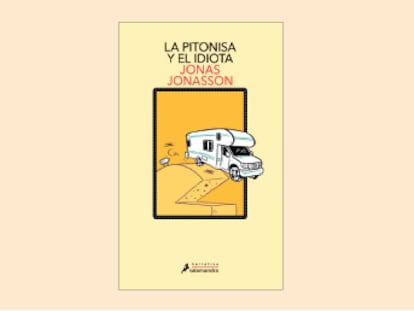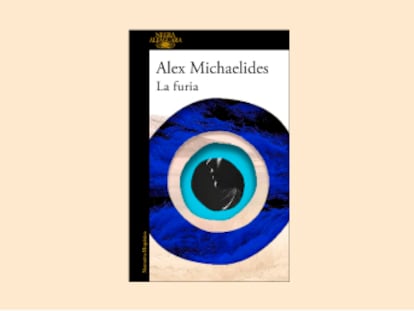Vuelos pertinaces
Las moscas, insectos molestos, pegajosos, feos, tercos y, al menos en mi entorno, inevitablemente reincidentes, arrastran de vez en cuando mi atención en su obsesivo revoloteo por determinadas secciones de mi biblioteca o en torno a un determinado libro. Inútil ahuyentarlas -como intentaba al inicio de nuestra larga relación- porque no revolotean en el espacio que me rodea sino en el interior de mi ojo. Ahí están. Mejor dicho, ahí está. Porque, por lo general, es una sola mosca la que, de pronto, inicia su inesperado paseo por mi campo visual. Paseos breves, eso sí. Y fáciles de interrumpir aplicando el remedio aconsejado por la autoridad oftalmológica consultada respecto a la irrupción del insecto en mi vida visual: exterminar a la mosca mediante la aplicación de lágrimas artificiales en el globo ocular. No obstante, a veces, y según el humor del momento, resulta más fácil y cómodo tener un poco de paciencia con la mosca que recurrir al asesinato, lo cual supone abandonar lo que se está haciendo, levantarse, acudir al botiquín casero y disponerse al goteo del ojo frente al espejo que devuelve la imagen del propio rostro, perplejo ante el extraño ritual de sacrificar a un bicho volador en realidad inexistente. Al fin y cabo, como he dicho, se trata casi siempre -y por el momento- de una sola mosca. Una sola mosca con la que, la verdad, vamos descubriendo muchas aficiones en común. Por ejemplo, nunca irrumpe en mi campo visual mientras asisto a la proyección de una mala película; como si supiera de antemano que la he llevado al cine a ver un filme insustancial, y como si hubiera leído la crítica disuasoria antes de salir de casa, permanece agazapada, o dormida, quién sabe en qué rincón de mi globo ocular, en espera de que me aplique en actividades más interesantes. En cambio, deja sus apariciones para los libros. Me acerco a la biblioteca, o a alguno de los muchos montones de libros que aguardan en distintas superficies de los muebles de casa, y ahí está ya: me ha precedido. Sí, a veces tengo la seguridad de que me precede, que sabe dónde va, que sabe a qué libro quiere conducirme, arrastrarme. Y me dejo, francamente. La sigo. Y cuando se posa tercamente en un lomo de un libro, en la biblioteca, o en la portada de un volumen olvidado encima de una mesa, obedezco y lo cojo. No es una obediencia desinteresada: la mosca parece conocer mis gustos; pocas veces me decepciona. En ocasiones, cuando me apetece releer algún libro del que guardo buen recuerdo, o un recuerdo difuso que quiero recomponer, y la mosca me dirige, sin titubear, a algún ejemplar de un título que en tiempo me entusiasmó, pienso que posee mi memoria, que quizá la oftalmología se ha equivocado y no es producto de una disfunción ocular sino cerebral, que la mosca está en mi cerebro y no en mi ojo. O quizá se trata de que las moscas aprenden más deprisa que los humanos y que, en el tiempo que llevamos tratándonos, la mosca ha adquirido conocimientos y gustos literarios que muchos voceros del mundo del libro quisieran para sí. Por ejemplo, hoy andaba yo con la mirada perdida por la biblioteca, en busca de no recuerdo qué libro, cuando, de repente, aparece ante mí, insistente, terca como siempre es, hasta que se posa en un volumen de poesía editado hace años por Hiperión. Y ahí se queda, inmóvil, pegada al lomo. Parpadeo repetidamente. Nada, ahí sigue. ¿Acudo el botiquín en busca de las gotas de lágrimas artificiales? ¡Lágrimas artificiales! ¡Qué poca adecuación pensar en lágrimas artificiales frente a las estanterías de la biblioteca dedicadas a albergar los libros de poesía! ¿Será la mosca más sensible que yo a la poesía? Se impone, pues, coger el volumen en cuyo lomo la mosca, obsesiva, se ha quedado pegada, pegadísima. Lo abro: "Con la mano chamuscada sigo escribiendo sobre la naturaleza del fuego": imposible no sentirse sobrecogido por un escalofrío ante estas palabras, sobre todo teniendo en cuenta que, más allá de la terrible metáfora sobre la consunción que conlleva el hecho poético, no puede sino evocar la fatal premonición del destino de quien la escribiera: su autora, la poeta, narradora, dramaturga y ensayista austríaca Ingeborg Bachmann (1926), murió víctima de las quemaduras sufridas en su apartamento de Roma, en septiembre de 1973. Veinte años antes, en 1953, su primer libro de poemas, Die gestundete Zeit (El tiempo postergado, Cátedra, 1991, traducido por Antonio Parada), había obtenido el prestigioso premio del Grupo 47 (el foro literario más influyente en la Alemania posterior a la II Guerra Mundial) y convertido a su autora en una de las figuras más representativas de una generación literaria que, profundamente marcada por el compromiso político, señalaba en las letras germánicas el paso entre el neorrealismo y la modernidad. El éxito de crítica de aquel primer poemario convirtió a Ingeborg Bachmann en una suerte de fenómeno literario hasta el punto de que, según muchos de los estudiosos de su obra, fue, precisamente, la extrema resonancia pública de su libro lo que la impulsó a marcharse a Italia (primero a Ischia, después a Nápoles y a Roma), donde escribió Invocación a la Osa Mayor (1956), su segundo libro de poemas, el que la mosca me ha incitado a coger, a abrir y a releer, y que Hiperión editó en España, traducido por Cecilia Dreymüller y Concha García. Con una acogida tan exitosa como el anterior (la autora fue considerada, desde entonces, como la poeta más importante de la poesía alemana del siglo XX, junto a Paul Celan y Ilse Aichinger), Invocación a la Osa Mayor fue su segundo libro de poemas y el último, ya que, según declaró posteriormente, dejó de escribir poemas cuando sospechó "que ya sabía escribirlos aunque faltase la necesidad de escribirlos". Decisión en verdad aleccionadora y que no es ajena a una de las cuestiones más abordadas por la autora tanto en sus libros de poemas como en su narrativa: el problema del lenguaje como herramienta eficaz para expresar lo inasible como aspiración del quehacer poético. Estudiosa de la obra de Heidegger y de Wittgenstein (Lo decible y lo indecible fue el título de uno de los ensayos que le dedicó a este último), su empeño en rechazar el uso de palabras "gastadas" para aprehender la verdad (imposible no pensar en Hoffmannsthal despidiéndose de la escritura poética a través de su famosa Carta de lord Chandos) la apartó de la poesía, y se dedicó al relato, a la novela, al ensayo y al teatro radiofónico.
La mosca, una vez más, me ha guiado con tino.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.