1905: una revolución espiritual aún no asumida
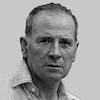
Siempre se terminará regresando: tal es el título de un artículo de Schönberg fechado en 1948 en el que justifica su aparente atenuación de la fidelidad a la exigencia dodecafónica. El compositor intenta, sin duda, poner de relieve que la subversión de las reglas de juego en una disciplina como la música sólo tiene legitimidad si con ello se apunta a esa "genial extensión de los principios" a la que se refería el también compositor Paul Dukas a propósito de Claude Debussy. Este regreso propugnado por Schönberg no constituye tanto una reacción como una refundación, la cual pasa por verificar la solidez de las premisas, a un momento dado subversivas, que una vez fertilizadas se convirtieron en encrucijadas de múltiples caminos; caminos en los cuales hoy seguimos avanzándonos, con velocidad tal que la distancia nos ha hecho perder de vista la matriz. Y esto concierne a múltiples disciplinas. Recordemos lo nuclear.
En 1905, Albert Einstein compatibiliza sus tareas de perito técnico en la oficina de patentes de Berna con la redacción de los artículos en los que se ponía cimiento a dos disciplinas que han modificado radicalmente nuestros esquemas de pensamiento; a saber: la teoría de la relatividad y la física cuántica. Quizá no sea obvio recordar que el destino de ambas teorías produciría a su autor muy desiguales satisfacciones. Pues si la primera se reveló siempre compatible con premisas filosóficas que él consideraba condición sine qua non de la reflexión sobre la naturaleza, la segunda parece en ocasiones violentarlas. De ahí que, al final de sus días, Einstein siguiera proyectando una teoría (llamada de las "variables ocultas") que de haber llegado a plasmarse hubiera permitido la reconciliación de la mecánica cuántica con tales premisas. Desgraciadamente para Einstein, esta teoría se muestra hoy en día difícilmente armonizable con teorizaciones incontestables (así el Teorema de Bell unido al experimento de Aspect). Y algunas variantes de la misma sólo podían ser asumidas al precio de cuestionar supuestos básicos de la relatividad especial.
Esta posición de Einstein, confrontado a aporías derivadas de su propia obra, ilustra perfectamente la tesis que aquí se expone; a saber: que en torno a 1905 cristalizan ciertas construcciones del espíritu, en relación a las cuales el debate conceptual o filosófico sigue abierto y cuyos corolarios son inasumibles, a menos de proceder a una reflexión actualizadora de lo que allí se jugaba. Un primer ejemplo: desde la perspectiva relativista, la convicción de la existencia per se de tiempo y espacio constituye un mero prejuicio. Mas la liberación de este prejuicio (a la cual invitan las más incontestables descripciones y previsiones de la física) choca con la inercia y sobre todo con la costumbre, que opera como una especie de tisana e incapacita para mantener la tensión del espíritu, ya se trate de la ciencia o del arte.
En la ciencia hay en esa misma fecha otras grandes novedades, una de las cuales concierne precisamente al papel del tiempo: si dos años antes Sutton había reivindicado y fertilizado los trabajos del casi olvidado Mendel, es en el propio año 1905 cuando Frederic Edward Clements sienta las bases de la ecología como ciencia, defendiendo el concepto de sucesión ecológica e introduciendo el tiempo en la idea de ecosistema.
El papel crucial del tiempo no anda lejos tampoco en la consideración de los artistas en torno a ese crucial 1905. Si un año antes, en el Salón de Otoño, Cézanne provocaba a la vez irritación y pasmo, perturbando hasta la deformación imágenes que parecían perder su estatuto de mero correlato de una naturaleza estable, o al menos estabilizada, tan sólo dos años después Les Demoiselles d'Avignon indicaba ya sin ambages que la topología objetiva que sostiene a una aparente instantánea se halla intrínsecamente perturbada por el hecho de ser indisociable del tiempo.
Y también por entonces, casi a la par de la redacción de los artículos de Einstein, el evocado Schönberg va sentando las bases de lo que se conoce como su segundo estilo, que se concretiza en la emergencia de una tonalidad "libre o flotante" y que acabará vinculándose al proyecto de emancipación respecto de la consonancia. Schönberg se halla animado por la convicción de que los principios en los que la música (incluida la hasta entonces por él compuesta) se sustentaba habían alcanzado el límite de sus potencialidades. Y esta convicción es el común denominador que une a tantos personajes en torno a ese emblemático 1905. Es incluso significativo que en este mismo año muera la madre de Marcel Proust, lo cual (dada la enorme vinculación entre ellos) movió al escritor a proyectar ese abandono de la vida mundana, que, se sabe, fue el primer paso en la cimentación de la Recherche. Pues bien.
No es en absoluto cierto que las cuestiones reflejadas en esta eclosión de creatividad hayan sido zanjadas y ni siquiera asumidas. Pelléas et Melisande sigue en gran medida provocando en el espectador un sentimiento de desarraigo. Mas este desarraigo nada tiene que ver con lo que provoca el arte que ignora el polo dialéctico al que se enfrenta Debussy: arte que pura y simplemente aburre..., como aburre todo aquello que se limita a instrumentalizar principios asumidos sin concepto y en consecuencia erigidos en dogma. De ahí esa figura del erudito, capaz de discernir en una punta de aguja infinidad de matices formales, sin que tal dominio de la sintaxis le permita descubrir el menor rescoldo de sentido. Pues recuperar la semántica, recuperar lo que está en juego tras el ascetismo formalista, supone dejar de seguir avanzando sin criterio por los caminos abiertos hace un siglo para (con disposición a mirar, sondear y sumergirse en lo que entonces advino) efectuar al respecto una auténtica anamnesis.
Víctor Gómez Pin es catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
























































