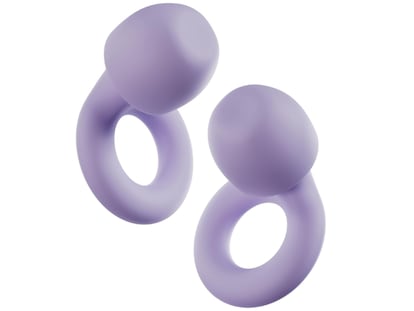El torturador y los tartufos

Uno de los libros más leídos en esta temporada en Francia es el testimonio de un general de brigada que, durante la guerra por la independencia de Argelia, torturó y asesinó a decenas (acaso centenas) de argelinos y que, casi medio siglo después, sigue creyendo que, con estos crímenes, prestó un servicio a su país y cumplió al pie de la letra la sacrificada misión que le encomendaron sus jefes, militares y civiles. Aunque el libro del general Paul Aussaresses, Services Spécíaux, Algérie 1955-1957, se lee con náuseas, todavía resulta más repugnante la manera poncio-pilatesca cómo algunas autoridades actuales y de la época en cuestión han evadido los graves cargos que este documento hace gravitar sobre las instituciones políticas, judiciales y militares, convirtiendo en chivo expiatorio y único responsable de estos horrores a quien, a todas luces, no era más que el ejecutante de una estrategia diseñada al más alto nivel y con complicidades en todos los escalones del Estado.
El general Aussaresses, que tiene ahora 83 años y el pecho constelado de medallas, no es un torturador cualquiera. De no mediar el obstáculo de la segunda guerra mundial, que hizo de él un resistente contra los nazis y un militar bajo las órdenes del general De Gaulle, hubiera sido tal vez un pacífico profesor de letras clásicas, pues se había licenciado en filología greco-latina y escrito una tesis titulada 'La expresión de lo maravilloso en Virgilio'. Pero la guerra orientó su destino en la dirección castrense e hizo de él un agente secreto y un especialista en las 'operaciones especiales' de las Fuerzas Armadas, púdico eufemismo que recubre tareas clandestinas de sabotaje, secuestro, asesinato y otras brutalidades contra el enemigo en territorio extranjero. Al estallar la rebelión argelina, en 1954, el servicio secreto al que estaba afectado el capitán Aussaresses se ocupaba de cortar las vías de suministro de armas del FLN (Frente de Liberación Nacional), montando atentados contra los barcos, las empresas y los contrabandistas y traficantes que eran sus proveedores.
En 1955, Aussaresses, que hablaba árabe, fue trasladado primero a Philippeville (ahora Skikda) y luego a Argel, donde permanecería hasta 1957. La estrategia del FLN, en sus comienzos un movimiento reducido, era muy simple: mediante una campaña de terror, abrir un abismo infranqueable entre las comunidades nativa y europea y provocar una represión feroz que empujara al grueso de la población argelina hacia la causa independentista. Los rebeldes dinamitaron discotecas, autobuses, tiendas, la tribuna de un estadio, bares, o hicieron estallar bombas en plena calle en los barrios europeos a las horas de mayor afluencia, con saldos de decenas de muertos y centenares de heridos. Despavorida, la comunidad de los colonos, los pieds noir, reaccionó con violencia equivalente, linchando árabes de manera indiscriminada, y planeando, incluso, según el testimonio de Aussaresses, hasta un incendio colosal que achicharrara vivos a los habitantes de la Casbah, la ciudad vieja de Argel. El gobierno socialista de Guy Mollet, desbordado por los acontecimientos que habían provocado una gran convulsión política en Francia, encargó al Ejército aplastar el levantamiento y restaurar el orden. Y para ello dio poderes especiales al general Massu, comandante en jefe del Ejército.
Cuando Aussaresses llegó a Argelia policías y militares ya torturaban a los sospechosos para conseguir información y ejecutaban a ocultas a todo responsable de acciones terroristas, y lo seguirían haciendo después de su partida. Su contribución no fue introducir estos métodos represivos ilegales, que, aunque nadie reconocía oficialmente, todos practicaban, sino, según él, organizarlos de manera 'científica', de modo que el provecho que las Fuerzas Armadas obtenían de semejantes prácticas fuera mayor. El propio general Massu se hizo torturar con electricidad, para saber de manera inequívoca hasta qué límite se podía resistir ese tormento, lo que da una idea muy concreta de lo institucionalizada que estaba la tortura en la lucha contra el FLN. Aunque el general Aussaresses, en un arrebato hilarante -porque, por increíble que parezca, su libro está salpicado de humoradas- afirma que si hubiera sido él el encargado de torturar al geneal Massu, éste no hubiera pasado la prueba con la misma comodidad.
Las torturas eran de tres clases: golpes, electrodos en las partes pudendas y otros órganos particularmente sensibles del cuerpo, y sumergir al prisionero en el agua o atragantarlo con este líquido hasta la asfixia. Algunos morían durante el interrogatorio. Muchos de ellos, después de un rato de tratamiento, hablaban. Todos los que habían participado, de manera directa o indirecta, en actos terroristas, eran ejecutados sumariamente, y sus cuerpos disueltos en cal viva o enterrados en fosas comunes, que los oficiales escrupulosos hacían cavar orientadas hacia la Meca. Los comandos del comandante Aussaresses (había ascendido, entre su paso de Philippeville a Argel) operaban a partir de las ocho de la noche y él y sus subordinados efectuaban las detenciones, interrogatorios y ejecuciones vestidos de uniforme leopardo, que, afirma, ejercía un saludable efecto intimidatorio sobre la población. Entre los asesinatos cometidos por los comandos de Aussaresses éste reconoce los del jefe del FLN en Argel, Larbi Ben M'llidi, que las autoridades disfrazaron de suicidio, y la de Maurice Audin, un matemático comunista que fue dado por desaparecido. A la mañana siguiente, el comandante despachaba con el general Massu, en cuyas manos ponía un informe escrito con lujo de detalles sobre las operaciones nocturnas.
Los servicios especiales no se exhibían a la luz pública, claro está, pero estaban totalmente integrados dentro de la maquinaria cívico-militar, y su jefe, el comandante Aussaresses, trabajaba en estrecho contacto, además de Massu, con el juez Jean Bérard, emisario del ministro de Justicia del gobierno socialista, que era nada menos que François Mitterrand, quien, en calidad de tal, había firmado el decreto que confiaba a la justicia militar todos los delitos cometidos en Argelia relacionados con la rebelión. Según Aussaresses, el juez Bérard estaba enterado de las torturas y las ejecuciones sumarias, que aprobaba con entusiasmo, y, a través de él, también lo estaban las autoridades de París, aunque nunca lo admitieran, y, en determinadas circunstancias, se rasgaran las vestiduras, escandalizadas con las denuncias sobre supuestos abusos a los derechos humanos en Argelia, en una duplicidad digna de Tartufo, el hipócrita emblemático inventado por Molière.
Este libro no está escrito para mostrar arrepentimiento, ni para pedir perdón a las víctimas de esos horrendos crímenes que su autor cometió. El general Aussaresses no tiene el menor cargo de conciencia por la sangre que hizo correr ni por haber actuado de una manera que violaba las leyes imperantes. Su tesis es que, cuando se está inmerso en una guerra, la obligación suprema -para un combatiente, para un país- es ganarla, y que esto es imposible si se respetan las leyes y los principios morales que rigen la vida de una sociedad democrática en tiempos de paz. Las autoridades políticas, judiciales y militares lo saben muy bien, aunque no puedan decirlo, y por eso, se desdoblan en unas figuras públicas que aseguran estar empeñadas en mantener las acciones bélicas dentro de la legalidad y la limpieza ética, y en otras, más pragmáticas, que, en sordina, sin dejar huellas, e incluso simulando no enterarse, exigen de sus subordinados en uniforme las iniciativas más crueles e inhumanas en nombre de la eficacia, es decir de la victoria. Para eso están los ejecutantes, los que se manchan las manos, y a los que, a veces, incluso después de emplearlos en esas sucias tareas de catacumba, el poder recrimina o castiga para guardar las apariencias y mantener vivo el mito de un gobierno que, aun en el Apocalipsis bélico, acata la ley.
Aunque el personaje es repulsivo, ¿no dice mucho de verdad? La supuesta diferencia entre guerras limpias y sucias existe sobre el papel, nunca en la realidad, y mucho menos en nuestros días, en que se destruye al adversario a la distancia, enviándole bombas y proyectiles de destrucción masiva cuyas víctimas son siempre, en su inmensa mayoría, no combatientes sino civiles inocentes, entre ellos niños, ancianos, amas de casa, inválidos, pulverizados por la metralla o la dinamita en el seno de sus hogares, haciendo la compra, en las camas de los hospitales o en los pupitres de las escuelas. Es verdad que el terrorismo es particularmente odioso, porque él saca a la luz, más que ningún otro hecho bélico, la infinita maldad e irracionalidad de la violencia que desencadena un conflicto armado, y porque a menudo se encarniza con el inocente, el que no está implicado, el que ni siquiera sabe de qué se trata, y que es sacrificado por el terrorista sólo por el ejemplo, como una amenaza o un escarmiento, para provocar determinados efectos sociales y políticos, o como una demostración abstracta. Pero quizás su consecuencia mayor sea que el terrorismo suele engendrar el terrorismo adversario, en un círculo vicioso que, como ocurrió en Francia durante el conflicto argelino, puso a las instituciones de la democracia al borde del colapso.
La tesis del general Aussaresses es que la única manera en que se puede combatir el terrorismo es mediante el contra-terrorismo, y que el Estado que, por razones legales o morales se rehúsa a emplearlo, se condena a la derrota. El argumento subliminal de su libro, claro está, es que Francia perdió Argelia no porque, en nuestra época, el colonialismo es poco menos que insostenible, ni por haber torturado y asesinado argelinos, sino por haberlo hecho sólo a medias y con excesivos escrúpulos. Así, cuando él fue mutado, estaba preparando atentados en territorio francés contra doce intelectuales, entre ellos la abogada Giséle Halimi y el escritor Olivier Todd, a quienes sus servicios tenían sindicados como 'portadores de valijas' para el FLN. Esta tesis es inaceptable, desde luego, pero, por desgracia, tiene abundantes ejemplos que abonan en su favor, porque cada vez que un Estado debe hacer frente a estallidos subversivos, a insurrecciones y secesiones que recurren al terror, la tentación de proceder de igual manera es enorme y muchas veces ceden a ella incluso los gobiernos de países de larga tradición democrática, como Francia. El terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA generó en el Perú un contraterrorismo que, según ha reconocido el gobierno actual, produjo por lo menos cuatro mil desaparecidos, y los crímenes de ETA, en España, dieron lugar a los secuestros y asesinatos perpetrados por los GAL, tele-comandados por altas instancias del gobierno socialista.
Es posible que el libro del general Aussaresses inspire en el futuro un debate serio sobre las implicaciones jurídicas y políticas del terrible testimonio que contiene, y, también, un esfuerzo histórico para que se haga por fin toda la luz sobre esa guerra secreta que acompañó a la lucha visible durante el conflicto argelino. Por el momento, nada de eso ha ocurrido. Las reacciones han consistido, más bien, en hacer llover sobre ese pobre infeliz, al que hay que reconocerle al menos no haberse llevado a la tumba unos recuerdos que ponen en evidencia la complicidad con que contaron, en los más altos cargos del Estado, los responsables de la guerra sucia argelina, todas las críticas y admoniciones. El presidente Chirac ha pedido que sea borrado de la Legión de Honor, el primer ministro Jospin ha publicado un comunicado severo condenando las iniquidades del libro, y algunas organizaciones de derechos humanos han anunciado que abrirán procesos judiciales contra su autor. Nadie, hasta ahora, de las numerosas personas implicadas, se ha atrevido a negar que aquello que cuente sea verdad.
© Mario Vargas Llosa, 2001. © Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Diario El País, SL, 2001.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.