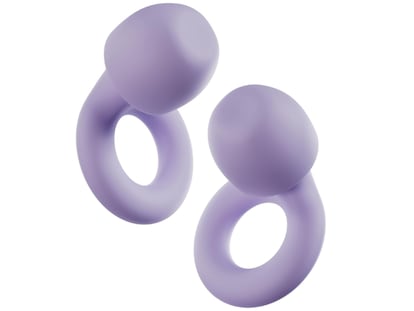El ser humano y la literatura
Entre los seres humanos y el resto de especies de mamíferos que pueblan la tierra existen múltiples similitudes. Algunas son aceptadas por todos nosotros, como el sueño, el hambre, el sexo, la reproducción, la enfermedad, el envejecimiento, finalmente la muerte, y no creo que nadie, ni siquiera los taurinos, pueda plantear dudas acerca de algo tan obvio como que los animales experimentan, no solo dolor, sino también miedo, alegría, ansiedad. Otras se dan únicamente en especies determinadas, y algunas son reconocidas solo por humanos amantes de los animales y que conviven de cerca con ellos, y, dado que yo pertenezco a esta minoría, puedo afirmar con conocimiento de causa que mis perras se aburren como me aburro yo, que necesitan compañía, que se pican si les tomas el pelo, que pueden castigarte con un tenaz silencio -y sin permitirse ni un amago de meneo de rabo- si las has ofendido, que precisan como el pan que comen ser amadas y amar, con dos características, eso sí, en absoluto humanas: primera, te aceptan tal cual eres; segunda, te permiten que las hagas felices.
Las diferencias siguen siendo, de todos modos, muchas. Pero aquí voy a centrarme en una, porque ese es el tema del que tratará a la postre mi artículo: a mis perras, tan humanas en muchísimos aspectos, no les interesa la literatura de ficción. Ni creo que a ningún otro mamífero. Ana María Moix cree que se debe a que no lo necesitan. Tal vez... Pero, hablando yo ahora más en serio, afirmaré que el gusto por inventar, explicar y conocer historias es uno de los aspectos que más caracteriza al hombre, no desde su aparición, pero sí desde aquellos lejanos tiempos en que recubría de imágenes las paredes de sus cavernas, y desde entonces hasta hoy.
Pese a las apocalípticas lamentaciones de que cada día se lee menos, de que los jóvenes no leen ya apenas nada, de que nos aguarda un futuro sin libros, es evidente que la muerte del libro bajo la forma en que se había conocido hasta mi generación (ese magnífico diseño que hemos amado muchos de nosotros tanto) corre sin duda peligro -tal vez no de desaparecer, pero sí de quedar limitado a un reducto para estetas y nostálgicos, a una rareza de bibliófilos, que abarque pocos títulos y realice ediciones reducidas-, pero que esto no guarda relación con la afición de los humanos por las historias, que no presenta síntoma alguno de disminución, aunque tal vez revista formas más primitivas y menos sofisticadas. Es posible que las nuevas generaciones no atinen a recurrir a Proust ni a Bergman ni a algunos otros (no tantísimos) para entender por ejemplo lo que significa el amor. Será una pena, porque nuestra actitud ante el mundo, ante nosotros mismos, ante los grandes problemas, les debe mucho.Sin embargo, los interminables cotilleos por teléfono, las charlas entre vecinos, en los bares, en las sobremesas, los conciliábulos en los supermercados, la narración oral de acontecimientos terroríficos, amatorios, chuscos, oídos no se sabe ya dónde, o inventados, o extraídos de los retazos de realidad que nos proporcionan la radio o la televisión, responden a una demanda muy próxima a aquella que nos lleva a enfrascarnos en la lectura de Proust, de Virginia Woolf o de Eduardo Mendoza.
Esta demanda aparece en el niño muy pronto (las parejas, antes de procrear, deberían pasar un examen en que se demostraran capaces de contar a sus hijos un cuento) y no debería desaparecer ya nunca, pues para comprender aspectos cruciales de la realidad son imprescindibles las historias. El ser humano ha necesitado siempre -para entender el mundo que le rodea, para entenderse a sí mismo y también para asegurarse un placer insustituible- que le cuenten historias. Con el paso del tiempo, de los siglos, estas historias y el modo de contarlas y el vehículo para hacerlas llegar a sus receptores se han modificado, han ampliado sus posibilidades, han sido acompañadas -no necesariamente sustituidas- por otras. En los comienzos, las madres susurraban y canturreaban al borde de la cuna relatos muy sencillos para dormir a sus bebés Los hombres cantaban camino del trabajo o mientras lo realizaban. Más adelante esos relatos y canciones de transmisión oral se convirtieron en arte. Entraron en las iglesias y en los palacios, se recitaron en plazas y cruces de caminos. Y después de la poesía surgió el teatro y finalmente la novela. El mundo hervía de historias de todo tipo y para todos los gustos. (No para todos los humanos, claro, si tenemos en cuenta que muchos no sabían leer.)
En mi infancia, los cines de sesión doble, las novelitas rosa y la radio suministraban todas las historias que la gente sencilla pudiera desear. Y deseaba muchas, porque el ser humano se caracteriza, he dicho ya varias veces, por la enorme voracidad que en él despiertan las historias. Hubo dos momentos de crisis, en que los más exigentes, los que se creían más duchos y con mayor sentido crítico, se rasgaron las vestiduras. El primero se produjo cuando el cine alcanzó una difusión enorme, que parecía iba a arrasar con todo. El cine, un arte de segunda, ni siquiera propiamente un arte, terminaría para siempre con el teatro. Una pérdida inconmensurable. ¿Y qué ocurrió? Que en teatro vimos representaciones magníficas, algunas más innovadoras y creativas que las del pasado. Y que varios de los directores de mayor talento simultanearon cine y teatro. Es fácil proclamar que algo ha muerto y en ocasiones es difícil que muera de verdad.
La segunda crisis, más solapada, la produjo la tele, que iba a terminar (entre muchas otras cosas, como por ejemplo la vida familiar) con el cine. Ignoro por qué razón la calidad de la televisión es deplorable, pero es un medio extraordinario, y cuando lo maneja un hombre de talento produce series equiparables al mejor cine. Cierto, sí, que va menos gente a las salas y se queda a ver el cine en casa, y que se ha tenido que recurrir a multicines de menor tamaño. Pero eso es todo.
Por estas razones cuando me preguntan si me preocupan mucho las nuevas tecnologías y si pueden afectar gravemente al libro tal como lo hemos conocido hasta ahora, digo que lo ignoro, que estoy muy vieja ya para intervenir en el cambio, pero ¿no sería posible que estas tecnologías abrieran nuevos caminos y dieran en el futuro magníficos resultados? No me gusta nada, y menos a mi provecta edad, pontificar contra lo nuevo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.