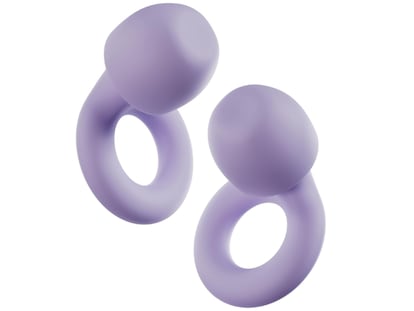Los genios desconocidos no existen
Se lo preguntaré sin rodeos: ¿piensa que es posible que en los próximos años descubramos un novelista del siglo XIX francés, inédito hasta ahora, del mismo talento que, es un poner, Flaubert, Balzac o Stendhal? ¿Nos sorprenderá quizá en una subasta de arte futura el lienzo de un oculto maestro impresionista o vanguardista a la altura del genio de un Manet, Van Gogh o Matisse? Rebuscando en librerías de viejo, removiendo libros en los anaqueles de las bibliotecas, ¿hallaremos por acaso el polvoriento tratado de un filósofo injustamente ignorado conteniendo una innovadora visión del mundo, tan penetrante y tan digna de universal conocimiento como la de Nietzsche, Heidegger o Wittgenstein? ¿Amarillean en un baúl las partituras de un compositor tan inspirado como Mozart o Beethoven, a la espera de un afortunado buscador de tesoros escondidos que las encuentre?
Yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en contestar negativamente a las preguntas anteriores y, sin embargo, ha arraigado profundamente en la conciencia colectiva la imagen romántica del genio desconocido. El Romanticismo creó un antagonismo insalvable entre la normalidad de la vida, tal como la viven la inmensa mayoría de la población trabajadora y familiar, y el artista sublime y excéntrico, que se alimenta sólo de sí mismo y de su mundo. Ese antagonismo cristalizó en un cruce de reproches: la respetabilidad mundana despreció al desharrapado que no sabía comportarse en el salón -aunque a veces lo admitió decorativamente en él y celebró sus creaciones- y el artista abominó de las convenciones sociales del mundo burgués y filisteo, dedicado al vulgar comercio. En fin, dado que el mundo le desdeñaba, el artista encontró en esa circunstancia un motivo de autoafirmación: el verdadero genio es desconocido; me ignoran, luego -concluye con un paralogismo- soy un genio. Esta imagen de genio ignorado se fue generalizando durante el XIX hasta transformarse en moneda corriente como forma de autocomprensión del hombre común. Así, Italo Svevo, en su novela Senectud (1898), presenta a su protagonista, Emilio Brentani -un alma media sin relieve, autor de escritos literarios de escaso aliento- como alguien que "creía seguir hallando aún, tanto en la vida como en el arte, en una etapa preparatoria, y en su fuero interno se consideraba a sí mismo como una máquina genial y de gran potencia que está construyéndose pero que aún no ha entrado en funcionamiento. Vivía siempre a la expectativa, más bien impaciente, de algo que iba a surgir en su cabeza, el arte de no sé qué que iba a llegarle de fuera, la suerte, el éxito, como si la edad de las mejores energías no hubiese sido superada aún". Y así Brentanis de hoy en día se consuelan de su falta de repercusión soñándose genios desconocidos de celebridad esquiva, demorada o póstuma.
Pues bien, es mi deber informar, tras haber realizado una extensa averiguación histórica y comparada sobre el tema, que del resultado de ésta se sigue que el genio desconocido no existe ni ha existido nunca. Si bien ni mucho menos los creadores con éxito popular son todos geniales, quienes realmente son geniales acaban disfrutando siempre de una amplia recepción entre sus contemporáneos. Es natural: si hay en el mundo un bien escaso, ése es el raro don de los genios. Y ya se sabe que los bienes escasos son los más demandados. El verdadero arte es una promesa de felicidad y el hombre de todos los tiempos lo persigue anhelante y con los brazos extendidos como el sediento en el desierto corre hacia el espejismo del oasis. Por consiguiente, aunque puedan ocurrir resistencias y obstáculos que la retrasen, cada época aclama inexorablemente a sus glorias y ninguna queda sin laurel. Es sólo cuestión de un cierto lapso de tiempo.
¿Cuánto tiempo? Mi hipótesis de trabajo es la siguiente: la vida larga de un genio -setenta años, ochenta años- es testigo siempre de su propio éxito. O dicho de otra manera: si un creador ha alcanzado esta avanzada edad y no ha merecido aún la atención de sus contemporáneos, hay una probabilidad altísima de que su obra no salga de la más respetable medianía. O todavía de otra forma: el longevo no ha de confiar en una celebridad póstuma. Le desafío a que repase la historia de la cultura para que compruebe la verdad de esta ley.
Y ahora vienen las cautelas a la misma. La primera se refiere a lo que debe entenderse por éxito del genio: no necesariamente la elevación de su nombre al panteón de la historia universal, sino el más limitado asentimiento general por parte de la comunidad a la que pertenece. Solapamientos entre culturas o hegemonías de unas sobre otra lanzan a algunos creadores hacia un reconocimiento planetario y a otros no, o a unos antes y a otros después, pero esta extensión universal de la celebridad obedece a accidentes que escapan a la enunciada ley del genio. Segunda: la estimación de un creador y de sus obras experimenta oscilaciones, no sólo tras su muerte sino también en vida, de suerte que la vida larga de un genio puede igualmente ser testigo de su momentáneo olvido por los mismos que antes le aplaudieron.
Y, por último, si algo enseña la novela de Svevo es lo difícil, lo genialmente difícil, que es en esta vida desempeñarse dignamente como persona corriente. El final de Senectud cuenta cómo Brentani, exhausto por una historia de amor imposible, se introduce melancólicamente en ese estadio de la vida del hombre que el título de la novela indica: "Aquel vacío, sin embargo, acabó por colmarse. Renació en él el gusto por la seguridad, por la vida tranquila, y la preocupación por sí mismo sustituyó a cualquier otro deseo". El lector imagina que el protagonista renuncia a la postre a sus achaques de genialidad y, libre ya de hipóstasis adventicias que le condujeron a una vejez prematura, podría ahora cuidar de sí mismo y empezar a vivir la vida verdadera. -

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.