Un hombre de preguntas difíciles
Me enteré de que había muerto Bergman en Oviedo, una pequeña y encantadora ciudad del norte de España en la que estoy rodando una película. Cuando estaba en pleno rodaje, me dieron el recado telefónico de un amigo mutuo. Bergman me dijo una vez que no quería morir en un día soleado; como no estaba allí, no sé si logró tener ese tiempo gris que tanto gusta a todos los directores; así lo espero.
Lo he dicho en alguna ocasión, hablando con gente que tiene una visión romántica del artista y considera sagrada la creación: al final, el arte no salva a la persona. Por muy sublimes que sean las obras que uno ha creado (y Bergman nos proporcionó un menú de asombrosas obras maestras del cine), no le protegen de la fatídica llamada a la puerta que interrumpía al caballero y sus amigos al final de El séptimo sello. Y así es como, en un veraniego día de julio, Bergman, el gran poeta cinematográfico de la mortalidad, no pudo prolongar su inevitable jaque mate; y con él falleció el mayor cineasta de todos los que yo he conocido.
Alguna vez he dicho, en broma, que el arte es el catolicismo del intelectual, es decir, una voluntad de creer en el más allá. Yo creo que, más que vivir en el corazón y la mente del público, preferiría seguir viviendo en mi apartamento. Y es evidente que las películas de Bergman seguirán vivas, en museos, televisiones y DVD, pero, conociéndole, ésa es poca compensación, y estoy seguro de que le habría encantado cambiar cada uno de sus filmes por un año más de vida. De esa forma habría podido disfrutar, aproximadamente, de 60 años más para seguir haciendo películas; una producción extraordinaria. No tengo la menor duda de que a eso habría dedicado el tiempo extra, a hacer lo que más le gustaba de todo: crear películas.
Bergman disfrutaba con el proceso. Le importaba poco lo que pensaran de sus películas. Le gustaba que le apreciasen, pero, como me dijo una vez, "Si una película que he hecho no gusta, me preocupa... durante unos 30 segundos". No le interesaban los resultados de taquilla; productores y distribuidores le llamaban para contarle cómo había ido en el primer fin de semana, pero las cifras le entraban por un oído y le salían por otro. Decía: "A mitad de semana, sus absurdos pronósticos optimistas se quedaban en nada". Gozaba del aplauso de la crítica, pero nunca lo necesitó, y, aunque quería que a los espectadores les gustaran sus obras, no siempre las hacía comprensibles.
No obstante, las que más costaba comprender merecían la pena. Por ejemplo, cuando uno entiende que las dos mujeres en El silencio no son, en realidad, más que dos aspectos enfrentados de una misma, el filme, que hasta entonces es un enigma, se abre de manera fascinante. También resulta útil refrescar los conocimientos de filosofía danesa antes de ver El séptimo sello o El rostro, pero sus dotes de narrador eran tan asombrosas que podía cautivar, fascinar al público con un material difícil. He oído decir a gente que salía de alguna de sus películas: "No entiendo exactamente lo que he visto, pero me ha tenido en ascuas hasta el último plano".
Bergman tenía raíces teatrales y era un gran director de escena, pero su obra cinematográfica no estaba embebida sólo de teatro; se inspiraba en la pintura, la música, la literatura y la filosofía. Su obra examina las más hondas preocupaciones de la humanidad y produce, muchas veces, profundos poemas en celuloide. La mortalidad, el amor, el arte, el silencio de Dios, la dificultad de las relaciones humanas, la agonía de la duda religiosa, el fracaso de un matrimonio, la incapacidad de comunicarse de las personas.
Y, sin embargo, era un hombre cálido, divertido, bromista, inseguro de su inmenso talento, enamorado de las mujeres. Conocerle no era entrar de pronto en el templo creativo de un genio temible, intimidante, sombrío y melancólico, que entonase con acento sueco complejos análisis sobre el terrible destino del hombre en un universo deprimente. Era más bien así: "Woody, tengo un sueño estúpido en el que aparezco en el plató para rodar una película y no tengo ni idea de dónde poner la cámara; lo que pasa es que sé que se me da bastante bien y llevo muchos años haciéndolo. ¿Alguna vez tienes tú este tipo de sueños angustiosos?". O: "¿Crees que puede ser interesante hacer una película en la que la cámara nunca se mueva ni un centímetro y los actores entren y salgan del encuadre? ¿O la gente se reiría de mí?".
¿Qué contesta uno por teléfono a un genio? A mí no me pareció una buena idea, pero, en sus manos, supongo que habría acabado siendo una cosa especial. Al fin y al cabo, el vocabulario que inventó para investigar las profundidades psicológicas de los actores también debía de parecer absurdo para quienes aprendían a hacer cine de manera ortodoxa. En la escuela de cine (estudié cine en la Universidad de Nueva York en los años cincuenta, pero me echaron enseguida), daban siempre la máxima importancia al movimiento. El cine son imágenes en movimiento, decían, y la cámara tiene que moverse. Y los profesores tenían razón. Pero Bergman colocaba la cámara sobre el rostro de Liv Ullmann o el de Bibi Andersson, la dejaba allí sin moverla, y pasaba el tiempo, y ocurría algo maravilloso y exclusivamente propio de su talento. El espectador se veía atrapado por el personaje y, en vez de aburrirse, salía entusiasmado.
A pesar de sus manías y sus obsesiones filosóficas y religiosas, Bergman era un hilador de historias nato, que no podía evitar ser entretenido incluso cuando, en su cabeza, estaba dramatizando las ideas de Nietzsche o Kierkegaard. Yo tenía largas conversaciones telefónicas con él. Me llamaba desde la isla en la que vivía. Nunca acepté sus invitaciones porque me preocupaba el viaje en avión, no me apetecía volar en avioneta hasta un puntito cerca de Rusia en el que la comida iba a consistir probablemente en yogur. Siempre hablábamos de cine y, por supuesto, yo dejaba que hablase sobre todo él, porque me parecía un privilegio oír sus ideas. Veía cine a diario y nunca se cansaba de ver películas. De todo tipo, mudas y sonoras. Antes de dormirse veía alguna película que no le hiciera pensar para relajarse; a veces, una de James Bond.
Como todos los grandes estilistas del cine, como Fellini, Antonioni y Buñuel, por ejemplo, Bergman tuvo sus detractores. Pero, aparte de algún desliz ocasional, las obras de todos estos artistas han encontrado ecos profundos en millones de personas de todo el mundo. Y la gente que más sabe de cine, los que lo hacen -directores, guionistas, actores, directores de fotografía, montadores- son quizá los que más veneran la obra de Bergman.
Como le he elogiado con tanto entusiasmo durante tantos años, tras su muerte muchos periódicos y revistas me han llamado para pedirme un comentario o una entrevista. Como si yo tuviera algo de valor que añadir a la triste noticia, aparte de volver a ensalzar su genialidad. ¿Qué influencia tuvo en mí?, me preguntan. No puede haberme influido, respondo, él era un genio y yo no lo soy, y el genio no puede aprenderse ni su magia puede transmitirse.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. © The New York Times.
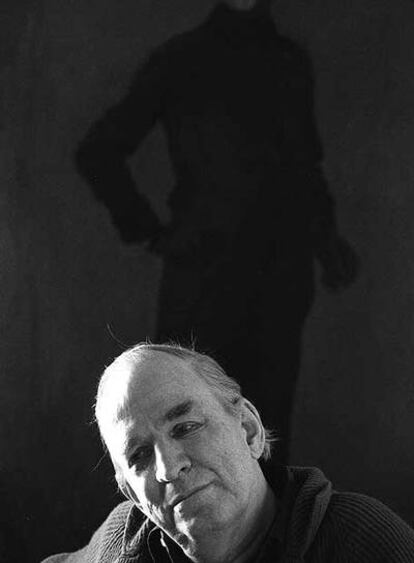
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.



















