Bloom y el canon alarmado
El canon occidental (1994), la obra más leída y traducida de Harold Bloom, se escribió al borde de lo que su autor percibía como un abismo cultural. No sé muy bien si sus lectores de todo el mundo (más interesados por las "listas" del final del libro) advirtieron el patetismo de aquella 'Elegía al canon' que ocupaba sus primeras páginas. Bloom aventuraba en ellas que los futuros departamentos de Literatura se encogerían hasta las dimensiones reducidas de los de Lenguas Clásicas, mientras seguían cediendo "casi todas sus funciones a las legiones de los Estudios Culturales", reclutadas por la que llamaba "la Escuela del Resentimiento": los relativistas culturales, los defensores de las minorías, los especialistas de literaturas exóticas y los ambiciosos trepadores sin escrúpulos.
Ensayistas y profetas. El canón del ensayo
Harol Bloom
Traducción de Amelia Pérez del Villar
Páginas de Espuma.
Madrid 2010.
336 páginas. 21 euros
Confundir el fin del mundo con el de nuestro universo profesional es un achaque bastante común a las especies intelectuales. Pero conviene seguir leyendo a los empecinados profetas de las catástrofes porque no siempre les falta razón, a despecho (o quizá a favor, en nuestro caso) de una prosa vehemente y arbitraria, que salpican a menudo los deslumbrantes fogonazos de lucidez. A Bloom siempre le atrajo lo que la literatura tiene de contumacia heredada. Su libro más perspicaz, La angustia de la influencia (1973), habló precisamente de esto: de la pelea de los epígonos por destronar a sus maestros, a los padres fuertes (strong Fathers), y acertó también al señalar poco después las sutiles formas de perduración que los grandes modelos dejan en los revoltosos (The Map of Misreading, 1975). Ha creído en el sacramento de la continuidad precisamente porque piensa que la literatura es un hecho esencialmente moral, un reflejo fiel de la vasta experiencia humana. Por eso, Bloom estima tanto el teatro: al frente de su canon, como es sabido, está Shakespeare, aunque en un momento del libro que ahora comentamos conceda que Charles Dickens es "el Shakesperare de la novela" (1).
Por su admiración por Shakespeare, Samuel Johnson ocupa el primer lugar entre los críticos literarios de todo el canon universal y nos demuestra de añadidura que esa modalidad creativa -el comentario- es mucho más que un modesto parásito de la creación. Desciende, como nos recuerda este volumen, de la literatura sapiencial: de la mezcla de norma y reflexión del bíblico Cohelet, el autor del Eclesiastés, y nos ha llegado como la manifestación más directa de la vivencia que se enciende al calor de la lectura ajena. Este volumen establece la progenie del género con notable desparpajo y alguna ausencia sangrante: se abre con El Libro de Job, pero -sin pasar por Cicerón ni por Séneca- se apuntala con Montaigne, en quien nace la lectura moral (la del hombre que, como Hamlet, lee en sí mismo su propio texto); se desarrolla en John Dryden, cuando la Razón empieza a reemplazar la disolución de la Fe y, más allá de sus predilectos Johnson y William Hazlitt, florece en Thomas Carlyle -otro admirador de Shakespeare- porque "una cultura se convierte en cultura literaria, para bien o para mal, cuando la religión, la filosofía o la ciencia aceleran el prolongado proceso de pérdida de autoridad". La meditación reflexiva sobre la vida es, por tanto, una suplencia natural de la fe.
Pero la autonomía de lo literario -el reino del sentimiento- no puede ser cosa tan mala, cuando constituye su propia profesión y cuando todavía está signada por la nostalgia de la gran ausencia. De ahí que las huellas del horizonte perdido estén todavía en Ralph Waldo Emerson, precursor del egotismo de Nietzsche; en John Ruskin, cuya estética romántica mira todavía al idealismo cosmológico de Wordsworth, e incluso se percibe en Walter Pater, inventor del tardorromanticismo y del decadentismo. La convicción de la superioridad de la disposición religiosa impregna toda la obra de Bloom, pero recordemos que su caso no es el único en la crítica de los años setenta. Bloom es un hebreo creyente, aunque sus hipótesis sobre el autor (en rigor, la autora) del Pentateuco, sustentadas en 1990, causaron no pequeño revuelo. Pero también por entonces George Steiner, judío y agnóstico, lamentó en su libro Presencias reales (1989) y en Gramáticas de la creación (1992) las debilidades de nuestro actual concepto de la creación literaria. Y tras escribir un luminoso prefacio a la Biblia hebrea, en su deslumbrante ensayo Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento (2005) ha reconocido -y la frase es admirable de veras- que "la historia de los sucesivos intentos de probar la inmortalidad o la existencia de Dios equivalen a una de las crónicas más embarazosas de la condición humana". En tal sentido, Bloom alberga, sin embargo, muy pocas dudas y anda más cerca de otro de los gurús de la crítica contemporánea, su maestro Northrop Frye, ministro de la Iglesia presbiteriana canadiense, que demostró en El gran código: la Biblia y la literatura la ascendencia de los grandes conflictos que ha hecho el camino y la gloria de la literatura profana.
¿Han sido las religiones -parece preguntarse Steiner- una fascinante invención de los seres humanos que, con el propósito de conferir un sentido a la vida, han contribuido poderosamente a amargar la existencia de sus fieles (y, más que a menudo, la de sus prójimos)? ¿Vuelven acaso, dirán los acólitos de Bloom, para darnos respuestas en tiempos de incredulidad por el insólito camino de la crítica literaria? Supongo que no es casual que la última y excelente entrega de la revista filológica de la católica (y opusdeísta) Universidad de Navarra, RILCE, se haya dedicado a la memoria de Frye. Su heredero Bloom merecería, sin duda, otro número monográfico..., aunque no será en virtud este libro desigual y destemplado, Ensayistas y profetas (El canon del ensayo), que parece que precedió la escritura de El canon occidental. En sus páginas, el autor simplifica irritantemente al escéptico Montaigne y al contradictorio Pascal, pero sabe apuntar una lúcida "ansiedad de la influencia" en el segundo con respecto al primero. No dice casi nada de interés sobre Kierkegaard, ni sobre Rousseau (aunque concediéndole haber fijado el paradigma de la literatura autobiográfica moderna) y apenas se detiene en La genealogía de la moral, el único libro de Nietzsche que parece haberle interesado. Nos deja a medias de un prometedor tratamiento del legado de Sigmund Freud, se desdeña a Aldous Huxley (que no solo es autor de Las puertas de la percepción y La filosofía perenne), se afirma que Jean-Paul Sartre está pasado de moda y se proclama El extranjero, de Camus, libro "más liviano de lo que pensábamos" y "demasiado fácil de interpretar".
Aunque aceptemos que el ensayo es un género vinculado a la profecía y a una eminente presencia de la moral en la literatura, echamos de menos una reflexión sobre el género en lo que tiene de fagocitación de otras modalidades de escritura -la narración intimista, los modos autobiográficos, la sátira- y, sobre todo, añoramos que nunca se reconoce lo que el ensayismo tiene de risueña proclamación de la profanidad y hasta del placer egoísta: en estos lugares acampan desde Voltaire y Diderot a Bertrand Russell, Ortega, Josep Pla y el trágico Walter Benjamin, por ejemplo. Y esos dominios, nunca frecuentados por Harold Bloom, son los poblados por el escepticismo, el humor, el nihilismo y el agnosticismo, muy honrosa parte del canon de la humanidad. Primeras páginas de Ensayistas
y profetas, de Harold Bloom.
(1) La traducción refleja bien el estilo abrupto del autor; lástima que tenga algún error (la Septuaginta se llama en castellano Biblia de los Setenta) y que insista en añadir una hache intercalada supernumeraria a "exuberancia" y "exuberante".
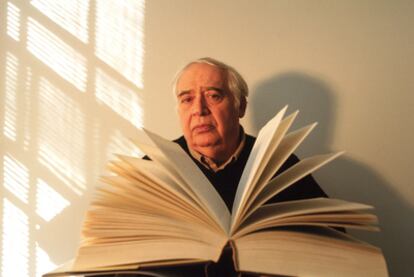
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































