Solo la nieve
En el Capitolio se ha honrado a los héroes de verdad y no cuadra su definición con el engreído trailero que vandaliza una oficina ajena convencido por un vídeo de siete minutos
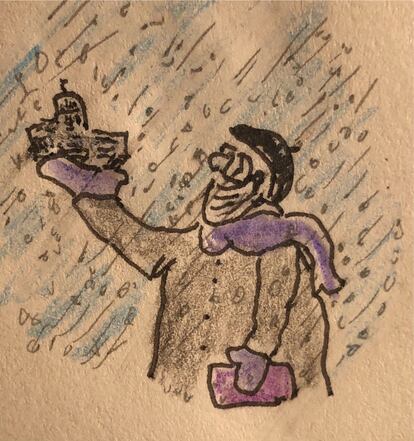

Mi infancia está intacta en la nieve y su metáfora constante es el papel como sábana de página en blanco. Palabra por palabra se puebla lo que para otro ha sido páramos en llamas y en la memoria, no es más que tejido de alabastro (que dijo la poeta) lana que servía para recubrir las arrugas de las calles o los pliegues del tiempo. Nieve como rarísima epifanía en la ciudad de México y nostálgico velo sobre Madrid: nieve en las canas de mi barba y en el afán intacto con el que dejaron sus huellas como caminito pautado las pezuñas de un dromedario, un caballo blanco y un elefante memorioso en aquella madrugada nevada de mi infancia cuando ningún adulto me creyó el sueño (salvo mi padre que lo verificó en pantuflas) de haber visto a unos magos y sabios cruzando el mantel inmaculado que –pasado el tiempo— reverdecía como alfombra de pasto. Los mismos fantasmas que dejaban un camino de caramelos hasta la punta de los zapatitos de mis hijos y las miles de noches en que les he intentado heredar el embrujo de las nieves, de los días cortos que alientan paseos con guantes recortados en las falanges y bufandas moradas para que se adelante cada atardecer a favor de todos los libros que se abren a la improvisación de las noches… porque solo la nieve trastoca el mecanismo intacto del tiempo, habiendo sido la misma lluvia que siempre transcurre en un ayer y porque la nieve recuerda como Papá Eliseo que la lluvia es un ajeno llanto sobre mi cara, lágrima de gratitudes y asombros, pero también gota que se derrama sobre el vaso de lo imperdonable.
Viví en Washington D.C. de los dos a los 14 años de edad. La primera contemplación y cada vista desde entonces del monumental Capitolio confunde a cualquier niño con la ilusión de que se trata de un inmenso templo hecho de nieve. Epicentro de la Ciudad Blanca (irónicamente poblada por una encomiable y honrosa población negra desde su primer trazo), el Capitolio es la hipotenusa de un teorema de calles numeradas en lo vertical y alfabetizadas en lo horizontal, con media centena de calles que llevan el nombre de cincuenta estados federados que constituyen una unión utópica en constante construcción.
Fue el francés L’Enfant quien trazó el diamante de esa Ciudad Blanca en medio de marismas aledañas al río Potomac, pero tengo para mí que el domo envidiable del Capitolio es no menos que la copa tipo Derby del alargado sombrero de Abraham Lincoln: el gigante de mármol blanco que se sienta en medio de su Partenón tiene la mirada fija en el Capitolio que le queda enfrente, con el obelisco de George Washington como manecilla al mediodía; Lincoln con las manos reposadas sobre coderas de mármol, con las manos colgadas formando los signos de sus iniciales en la lengua de los sordomudos, pero sin sombrero en la cabeza, quizá porque la vieja chistera exagerada que llevaba como chimenea sobre su cráneo en los discursos infinitos con los que intentaba sanar las profundas divisiones de sus compatriotas se volvió el grandísimo bombín que quedó como guinda sobre el Capitolio, allí donde Lincoln tomó posesión de su cargo como presidente en dos ocasiones (la segunda, de su reelección con su asesino en potencia como inexplicable testigo de la ceremonia) y allí donde tomara posesión uno de los más siniestros y el más grande imbécil en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, llamado Donald James Trump que ahora mismo, cuatro años después de esa ocurrencia ha dado al traste no solo con el Partido Republicano de Abraham Lincoln, sino con el honor hasta ahora incorrupto del propio Capitolio de Washington, D.C.
De niño y casi cada año desde entonces, visitar el Capitolio era pretexto para visitar la Library of Congress, la biblioteca más grande el mundo, donde mi padre en un ayer de aguanieve me presentó a un escritor mexicano, becario de la Woodrow Wilson, que interrumpió los párrafos de una novela en ciernes para pasearnos por los pasillos de madera y rieles dorados, bajo una cúpula celestial entre millones de libros. Nieve de ensueño que sirvió para que yo intentara presumir al día siguiente en la primaria gringa que la casa infinita de todos los libros era propiedad de un hombre llamado Carlos Fuentes y lo decía ante mis compañeritos –no pocos, futuros trumpianos, trumpudos o trumpistas—como ribete de puro orgullo mexicano (y carcajada con sorna de los propios compañeritos). Pero se me concedió volver con mis hijos y en las entrañas de la Library of Congress seguirle la sombra a Juan García de Oteyza (amigo entrañable, editor y diplomático ejemplar) que se tiró al suelo ante unos estantes secretos donde se alineaban siete libros míos… nomás para puro orgullo mexicano.
Sobre todo, ir a la Biblioteca del Congreso siempre ha sido una confirmación del alivio como nevada bajo un sol esplendoroso de que todo el conocimiento y toda la imaginación, todo el cine y la música, la infinita poesía y todos los ensayos como pensamiento andante tienen una moderna Alejandría que no merece magullar o mancillarse con los puños y la baba negra de la imbecilidad. Hablo de la horda irracional que violó la noción misma del sentido común, insuflada por Donald J. Trump y los suyos (incluso, los suyos más íntimos) que descarada e imperdonablemente convencieron a 100 mil (más setenta millones de votantes en la elección pasada) de que el desorden irracional ha de imponerse con cuernos en la cabeza y banderas de odio y que ha de imperar sobre la intocable base de la amnesia, la ignorancia y la pura más pura estupidez. Merece otra borrasca de párrafos el evidente desdén del desmadre provocado, la diferencia entre la represión excesiva con la que se castiga a los manifestantes en reclamo pacífico, clamando que las vidas en negro también valen, a la tibia hospitalidad con la que se permitió la avalancha del desconcierto y la demencia, costándole la vida a una confundida aunque convencida militante de la mentira y a por lo menos, un policía que sí se tomó en serio la asonada en clara sedición de una equivocación impostada.
El Capitolio aledaño a la biblioteca infinita es un pastel monumental de blanca repostería que en medio de la bruma de borrasca parece nieve de siglos en constante construcción como bola rodante sobre el abrigo del césped y visitar sus Cámaras he de provocar siempre la discusión y el diálogo en torno a tantas palabras que se han escrito sobre la escarcha –Libertad, Democracia, Igualdad, y muchas más—pero jamás merece el eco de los cánticos rumiantes, la ecolalia de los necios que engañan por ganancia propia. Es el lugar ideal para tomar ejemplo y poner en tela de juicio el concepto mismo de ese inmenso galimatías que es país o constructo o invento o proyecto, pero jamás el santuario para que desfilen maniquíes maquillados de patético populismo, guiados por la adrenalina ególatra de un caudillo advenedizo.
En el Capitolio se ha honrado a los héroes de verdad y no cuadra su definición con el engreído trailero alcoholizado que vandaliza una oficina ajena convencido por un vídeo de siete minutos en internet de haberse convertido en pensante; en el Capitolio hemos honrado a historiadores y novelistas, autores de todas las páginas y pensadores de todo pretérito con un afán de escalinata donde se forman los mejores pensamientos y proyectos para futuro y no la avalancha desvergonzada de la demencia, de la clara y prístina pendejez en quien de veras cree que participa en una revolución asentada sobre la mentira para honra y gloria de una selfie rociada con gas lacrimógeno.
De niño, y en cada nevada que le he sumado a mi infancia, visitar el Capitolio de Washington era pretexto para honrar de lejos el inexistente Capitolio de la Ciudad de México, que quedó como domo del Monumento hueco a la Revolución Mexicana —suma de rebelión, revuelta y reyertas— pero auténtica primera Revolución con mayúscula en el mundo del siglo pasado y no la podrida pantomima imperdonable que incendia la verborrea cínica y el peluquín falso de un fascista, racista, supremacista, mentiroso, macho acosador, inepto imperdonable, millonario en constante bancarrota, traidor a sí mismo que no merece amanecer ni un solo día más como presidente de un país cuyo ombligo emblemático es una mole magnética y blanca que reposa sobre una colina nevada por tanta historia y tantísimas mujeres y hombres buenos, toda la música y cada uno de los libros, tanta belleza al óleo y en video, tanta cultura del blues como escarcha o el rock como borrasca o la sinfonía monumental del ocre oleaje interminable de sus trigos y los morados cerros al atardecer y el vasto territorio entre océanos donde humanos de todas las naciones volvieron a encontrar hogar lejos de su hogar, allí bajo un inmarcesible domo de cristal o plástico que agita la mano de un niño para que parezca que nieva sobre un Capitolio en miniatura que cabe en una manita, ahora pisapapel y souvenir, memento mori : has de evocar cada instante de tu infancia leída en cada página de larga vida que escribas, como quien asume que ha de morir sin olvidar todas las huellas que dejas para leer tu travesía, una música callada y cálida que se escucha en tus pasos cuando hacen craquelar el helado algodón compacto y recién caído de un cielo sin nubes en una especie de milagro que —en realidad—solo lo entiende la nieve.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































