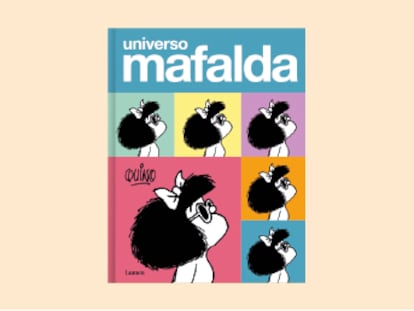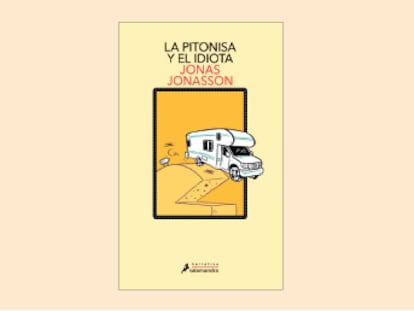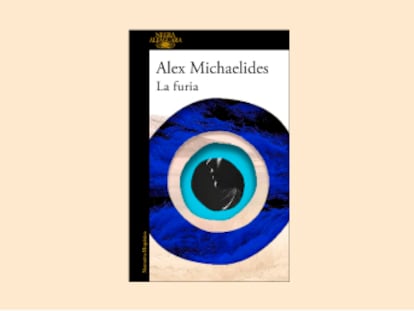Sobre el referéndum
El debate de las últimas semanas sobre el referéndum que se va a celebrar próximamente en España ofrece buenos ejemplos de esa inclinación, tan frecuente en los políticos -y en quienes se mueven en su entorno-, a confundir su mundo con el mundo. Ésta es fuente de la que nacen casi siempre los más sonados errores de los dirigentes, que, sin embargo, aciertan con frecuencia cuando son capaces de escapar a la atracción que ejerce sobre ellos la atmósfera cerrada del invernáculo político.La primera confusión deriva de que casi nunca se establece con precisión de qué se está hablando. Las actitudes ante la celebración del referéndum aparecen confusamente mezcladas con toda clase de elementos subjetivos, que podrán ser más o menos legítimos o espurios, pero que poco o nada tienen que ver con lo que pretendidamente se debate: ¿es o no razonable que el pueblo español sea consultado a la hora de tomar una decisión como la de permanecer o salir de la Alianza Atlántica? El contestar a esta cuestión con un ojo puesto en las encuestas y otro en el calendario electoral podrá ser comprensible desde el punto de vista de la estrategia partidista a corto plazo, pero no parece que sea la forma más rigurosa de responder.
La confusión aumenta si se añade la que deriva del cruce entre actitudes ante el hecho de la consulta -el referéndum- y actitudes ante lo consultado -permanencia en la Alianza- Hay algún medio de comunicación que, después de haber publicado en los últimos años decenas de editoriales sobre el asunto (en todos los cuales se ha criticado acerbamente la pretendida ambigüedad del Gobierno), aún no nos ha dejado saber si está a favor, en contra o se abstiene. Lo mismo cabe decir de algunos líderes políticos, que adoptan la ventajosa filosofía: "Con barba, san Antón, y si no, la Purísima Concepción".
En todas las construcciones argumentales en contra de la celebración del referéndum parece faltar siempre una respuesta a los datos básicos del problema, a saber: a) que la Constitución ha establecido el mecanismo del referéndum consultivo precisamente para las "decisiones políticas de especial trascendencia"; b) que todavía nadie ha puesto en duda que la decisión de permanecer o abandonar la Alianza Atlántica reviste una especial trascendencia para Es1laña; c) que la decisión de someter este asunto a referéndum popular está tomada y anunciada por el Gobierno desde 1982, sin que jamás se haya cuestionado su cumplimiento (otra cosa es que algunos, confundiendo sus deseos con la realidad, se hayan creído su propia propaganda contraria al referéndum y ahora se sorprendan ante la confirmación de que se va a hacer lo que siempre se dijo que se haría), y d) que la inmensa mayoría de los españoles, al margen de su ubicación ideológica o de su opinión sobre la permanencia en la OTAN, desea ser consultada sobre esta cuestión.
El papel de España en el mundo
Con estos cuatro datos de la realidad debería ser suficiente para que un Gobierno responsable considerara necesario consultar a los ciudadanos. Pero hay más: España sale de un prolongado período de indefinición y vacilaciones en cuanto a su papel en el mundo. La ausencia de un marco de relaciones internacionales más allá de la retórica ha supuesto hasta ahora una permanente rémora para nuestro desenvolvimiento como nación. El referéndum es el mejor modo de resolver profundas escisiones, hasta ahora existentes en nuestra sociedad, sobre el papel, los intereses y la seguridad de España en el contexto internacional. Escisiones equivalentes, desde el punto de vista interno, quedaron resueltas en el proceso que culminó con la aprobación de la Constitución, con el establecimiento definitivo de un marco adecuado de convivencia entre españoles. No parece que tenga menor trascendencia obtener ahora el definitivo asentamiento internacional de España; esto es, completar las líneas, establecer las condiciones y defender los intereses de su posición en el mundo como nación democrática y occidental.
El referéndum permitirá, mejor que cualquier otro procedimiento, hacer de esta cuestión, hasta ahora conflictiva e incierta, una cuestión en el futuro pacífica y segura. Que la legitimidad de una decisión política está en función, antes que de su contenido, del procedimiento por el que tal decisión se adopta es algo que ya resulta un axioma para la filosofía política más actual. Este principio de la legitimidad por el procedimiento o, si se prefiere, de la aceptación de la decisión política en virtud de la forma en que se toma y en que recibe el apoyo popular es, en último término, lo que explica esa especial adecuación, prevista por nuestra Constitución, del referéndum para las cuestiones de especial trascendencia. Parece claro que la política de paz y seguridad que España ha de establecer se verá considerablemente fortalecida, incluso frente a nuestros interlocutores exteriores, por el hecho de haber sido directamente refrendada por el pueblo.
Paternalismo y soberanía popular
Se alude a veces a la especial naturaleza de tan delicada cuestión para justificar la inconveniencia de que sea sometida a consulta de los ciudadanos. Peligroso argumento. Tras él subyace una concepción de la democracia y de la soberanía popular que, con suavidad, debe calificarse al menos de paternalista. Desde la perspectiva de profundización de la democracia, el referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica adquiere, a mi juicio, un valor añadido: la demostración práctica de que en España no hay cuestiones que puedan sustraerse a la soberanía del pueblo y que, por el contrario, queda siempre abierta la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en todas las materias que les afectan. Cuando la Constitución dice que "la soberanía reside en el pueblo" no establece a continuación un catálogo de excepciones. La consideración, que late debajo de ciertas posiciones, de que los temas relativos al marco de la seguridad de España o de su posición en el mundo han de ser coto privado de los profesionales de la política o de la defensa choca con los principios constitucionales y con una concepción integral de la democracia política, y ahí sí entramos ya en una auténtica cuestión de principios sobre la que sería bueno que se clarificaran las posturas.
El referéndum, asunto del Gobierno
Por otra parte, ¿qué se quiere decir cuando se afirma que el referéndum es un asunto del Gobierno? Naturalmente que lo es: el referéndum consultivo, previsto en el artículo 92 de la Constitución, ha de tener por objeto, necesariamente, una decisión política del Gobierno. El Gobierno es el órgano constitucional que ha de proponer y promover la consulta popular y es también el órgano que compromete una decisión suya mediante dicha consulta. Las cosas no pueden ser, en términos constitucionales y legales, de otra forma.
Lógicamente, las decisiones consultadas no pueden ser cualesquiera que el Gobierno desee, sino solamente aquellas que tengan especial trascendencia. Para garantizar esto último, precisamente, se establece que la celebración de la consulta y los términos en que se produce sean algo que ha de autorizar el Congreso de los Diputados. Ambos elementos -naturaleza especial de las decisiones objeto de consulta y autorización del Congreso- son los que determinan que tales decisiones se configuren como verdaderas cuestiones de Estado, respecto a las que pueden y deben comprometerse, en uno u otro sentido, todas las fuerzas políticas, y no sólo las que apoyan al Gobierno.
Un razonamiento contrario nos conduce al absurdo: puesto que lo que se ha de someter a consulta es una decisión del Gobierno, puesto que el presidente del Gobierno es quien tiene la iniciativa para promover la consulta, siempre será posible argüir que un referéndum es "un asunto del Gobierno" y descomprometerse así del "sino.
Semejante círculo vicioso sólo podría romperse mediante la exclusión de la posibilidad niÍsina del referéndum, es decir, creando una situación de reforma constitucional de hecho o de derecho. Y quien tal cosa pretenda debe decirlo así.
Lo que busca el Gobierno al consultar a los ciudadanos sobre su decisión de que España permanezca en la Alianza Atlántica en ciertas condiciones no es, desde luego, incrementar el apoyo popular a su política general. Entre otras cosas, porque, afortunadamente, no precisa este Gobierno para ello de semejantes medios. Nadie puede pensar seriamente que de lo que se trate sea de plebiscitar al Gobierno. Si ésa fuera la idea, a cualquiera se le pueden ocurrir muchos temas en los que este Gobierno podría buscar un plebiscito en condiciones de mayor comodidad.
Es precisamente la postura de boicoteo al referéndum por parte de ciertos partidos lo que determina un incremento de la responsabilidad y, por tanto, del protagonismo del Gobierno. Esa actitud sería, en todo caso, la que podría conducir a una situación plebiscitaria no buscada por el Gobierno, sino provocada por quienes se niegan a hacer frente a su responsabilidad ante el electorado.
Los enemigos de la consulta a los ciudadanos
El oportunismo latente en la postura de quien dice propugnar el boicoteo, su endeble base teórica, se evidencia en cualquier caso recordando las posiciones defendidas por AP al debatirse en las Cortes lo que hoy es el artículo 92 de la Constitución. Tronaba entonces el señor Fraga Iribarne en defensa de la democracia directa con palabras como éstas: "Partidario como soy de la democracia representativa, y respaldando como respaldo la inclusión de los partidos políticos en el título preliminar de la Constitución, es una compensación necesaria, de raíz profundamente populista y de raíz profundamente democrática, el que haya determinadas atribuciones otorgadas al pueblo como tal a través de las instituciones de la y a indicada iniciativa legislativa popular y del referéndum en un sentido amplio". Se quejaba amargamente el propio señor Fraga cuando, por una enmienda (justamente del partido comunista), el referéndum pasó de ser decisorio a considerarse consultivo, y citaba ejemplos:
"La entrada en las Comunidades Europeas o la eventual retira-
Pasa a la página 14
Sobre el referéndum
Viene de la página 13 da de las mismas, o tal vez el tema tan polémico como la entrada en una organización internacional de defensa, pudieran y debieran ser sometidas a referéndum". Y concluía su alegato -mediante el que, no sin cierta coherencia ideológica personal, pretendía combatir lo que él llamaba "los riesgos de la partitocracia"- con una enérgica afirmación de identidad política: "Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe que implica el desprecio de los plebiscitos" (Diario de Sesiones, 6 de junio y 13 de julio de 1978).
En todo caso, y teniendo en cuenta que, aun después de haberse hecho pública la intención de los señores Fraga Iribarne, Alzaga y Segurado de boicotear el referéndum, casi el 70% de la población se manifiesta a favor de que éste se celebre, cabe dudar de la rentabilidad electoral de una actitud que más parece una trampa de elefantes que alguien le ha tendido a alguien, y no precisamente al Gobierno.
El referéndum, pues, es conveniente para España porque otorga una especial legitimidad a la política de paz y seguridad. Es democrático porque hace a los ciudadanos responsables y les permite intervenir en una materia que afecta a todos. Es respetuoso con la voluntad de los españoles, que desean en su gran mayoría ser consultados sobre esta cuestión. Es constitucional porque se ajusta estrictamente a lo previsto en el artículo 92 de nuestro texto básico; y es coherente con el compromiso electoral de los socialistas, reiterado en el programa de investidura del presidente del Gobierno y mantenido hasta hoy.
Además, no hemos de tener miedo a la expresión de la voluntad popular: ¿qué hace pensar a algunos que los españoles, que desde el final de la dictadura han sabido acertar en el rumbo más conveniente para sus destinos, van en esta ocasión a ir contra sus propios intereses? ¿Dónde están las reiteradas alusiones a "la demostrada madurez del pueblo español"? Más discutible sería la madurez de algunos políticos, que, estando convencidos de la conveniencia de una decisión, orillan el interés nacional en función de un muy dudoso ejercicio de quiromancia electoral cuyo principal defecto es que empieza por no convencer a aquellos a quienes se dirige. Como no podía ser menos tratándose de un guiso procedente de las cocinas democristianas.
No hay mejor forma, por tanto, de explicar el alcance y el contenido del referéndum que con el texto de la Constitución en la mano. Se trata, en efecto, de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos una decisión política de especial trascendencia. Tiene que haber, pues, una decisión política, y tal decisión ha de tomarla el Gobierno. No se consulta a los ciudadanos sobre la paz y la guerra (sólo habría un resultado: ciento por ciento a favor de la paz), ni sobre la situación geoestratégica del mundo, ni siquiera sobre los bloques militares; hasta sería un error pensar que se trata de opinar sobre la OTAN como tal. No son ésas cuestiones que se solventen mediante un referéndum. Se trata de determinar si una decisión concreta del Gobierno es o no considerada conveniente, en un momento histórico determinado, por los ciudadanos.
En este caso, la decisión se refiere a la permanencia de España en la Alianza Atlántica con ciertas condiciones. Tiene, sin duda, especial trascendencia y, aceptando esa valoración (que nadie ha discutido hasta ahora), ha de aceptarse que el Gobierno pueda y deba someterla a consulta de los ciudadanos. No es razonable decir que el referéndum tenía sentido si era para salir (es decir, en el supuesto de que la voluntad del Gobierno hubiera sido abandonar la Alianza), pero no lo tiene si es para permanecer. Eso puede afectar a la opinión que merezca la postura del Gobierno o incluso al sentido del voto, pero no al hecho mismo de la consulta, que se justifica por la importancia de la cuestión.
El referéndum, en consecuencia, no es que pueda ser más o menos claro; es que la propia Constitución lo hace claro. El Gobierno, adoptada una decisión política sobre la permanencia en la Alianza Atlántica, la considera de especial trascendencia y pide autorización al Congreso de los Diputados para someterla a referéndum. A los ciudadanos corresponde decir sí o no a esa decisión. ¿Qué ocurre después? Si la mayoría ha dicho sí, lógicamente el Gobierno lleva adelante su decisión. Si, por el contrario, la mayoría de los votantes considera que la decisión del Gobierno no es la más adecuada para los intereses nacionales, éste, por lógica democrática, no debe aplicar tal decisión.
En esta situación cabe ya predecir que en el futuro los libros de historia recogerán el año 1986 como aquel en que los españoles, además de incorporarse a las instituciones de la Europa democrática superando un aislamiento de siglos al que les habían condenado, entre otros, los malos gobernantes, pudieron determinar su papel en el mundo y su participación en un sistema de seguridad colectiva por el procedimiento más democrático que se conoce: el sufragio universal. Y parece que no serán precisamente los que hoy, por mezquindad o por miopía, regatean su contribución al interés de todos quienes ocupen el mejor lugar en esa historia. es vicepresidente del Gobierno.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.