El final de la autoría
Libreros, ustedes son la sal del mundo de los libros. Ustedes están en la línea del frente, en la que, mientras el autor se encoge en su fumadero de opio, ustedes se topan -o "interactúan", como decimos ahora- con los singulares y misteriosos estadounidenses que están dispuestos a soltar 20 euros por un libro. Las librerías son fuertes solitarios, que arrojan luz sobre la acera. Civilizan sus barrios. Con mi madre solía visitar las dos tiendas del centro de Reading, Pensilvania, una ciudad que por aquel entonces tenía 100.000 habitantes, y todavía recuerdo su nombre y ubicación: Book Mart, en la Calle Sexta con Court, y Berkshire News, en la Calle Quinta, frente a la parada del tranvía que nos llevaba a nuestra casa de Shillington.
Los autores pronto serán como úteros de alquiler en los que una semilla implantada por poderosos asesores podrá madurar y ser lanzada entre berridos al mercado
Cuando me fui a la universi
dad, quedé maravillado por la abundancia de librerías que había alrededor de Harvard Square. Además de Coop y varios establecimientos en los que estudiantes pobres como yo podían comprar volúmenes andrajosos contaminados por subrayados y notas al margen ajenos, había librerías que abastecían a la burguesía, el profesorado, y los estudiantes de élite a los que les sobraba dinero y tiempo para leer. The Grolier, especializada en poesía moderna, ocupaba un lugar selecto en Plympton Street, y al otro lado, en Bolyston, estaba Mandrake, un santuario más espacioso de libros de carácter inusual, diáfano y modernista. En Mandrake -presidida por un hombre de poca estatura y voz queda, con el pelo canoso peinado hacia atrás- había libros ingleses, Faber & Faber y Victor Gollancz, obras con sobrecubiertas puramente tipográficas, tapas duras cubiertas con telas que se deformaban por la humedad de su travesía transatlántica, libros de arte, demasiado lustrosos y caros incluso para mirar, y por supuesto libros de New Directions, con un formato modesto y unos deliciosos contenidos todavía por leer.
Después de Harvard, estuve un año en Oxford, y hojeaba durante aturdidas horas el laberíntico tesoro de Blackwell's, situada en la calle Broad: estanterías de Everyman's y Oxford Classics, y las obras completas de Santo Tomás de Aquino, ¡con cubiertas de papel azul celeste, y en latín e inglés! Luego llegué a Nueva York, cuando la Quinta Avenida todavía parecía estar bordeada de librerías: la señorial Scribner's, con la escalera central y la carpintería metálica de sus balcones, decorada con volutas, y Doubleday's, a unas cuantas manzanas de allí, con una escalinata en espiral que se veía a través del cristal blindado.
Ahora vivo en una esquina que recuerda a un pueblo en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra en la que hay -¡qué maravilla!- una librería independiente, una de las pocas que sobreviven en el largo tramo de costa que une Marblehead y Newburyport. Pero, al parecer, vivo engañado. El pasado mayo, The New York Times Magazine publicaba un extenso artículo que predecía alegremente el fin del librero y, de hecho, el del escritor. Escrito por Kevin Kelly, identificado como el "inconformista inveterado" de la revista Wired, el artículo describe una gloriosa digitalización de todo el saber escrito. Según Kelly, el plan que anunciaba Google en diciembre de 2004 de escanear el contenido de cinco importantes bibliotecas de investigación e incluir una opción de búsqueda ha resucitado el sueño de la biblioteca universal. "El explosivo avance de la red, que ha pasado de la nada al todo en una década", escribe, "nos ha animado a volver a creer en lo imposible. ¿Puede que la tan anunciada gran biblioteca de todo el saber realmente esté a nuestro alcance?".
A diferencia de las bibliotecas
de antaño, prosigue Kelly, "ésta sería verdaderamente democrática, y ofrecería cualquier libro a cualquier persona". La naturaleza anárquica de la verdadera democracia va surgiendo poco a poco. "Una vez digitalizados, los libros pueden desenmarañarse en una sola página, o reducirse todavía más, en fragmentos de una página", escribe Kelly. "Estos fragmentos se mezclarán de nuevo en libros reordenados y estanterías virtuales. Al igual que los oyentes ahora hacen malabarismos y reordenan canciones para concebir nuevos álbumes (o selecciones, como se denominan en iTunes), la biblioteca universal alentará la creación de estanterías virtuales, una colección de textos, algunos de tan sólo un párrafo, y otros con la extensión de un libro entero, que formarán una estantería de biblioteca con información especializada. Y, como ocurre con las selecciones musicales, una vez creadas estas estanterías se editarán e intercambiarán en espacios públicos comunes. De hecho, algunos autores empezarán a escribir libros para que se lean como fragmentos, o para que se remezclen en forma de páginas".
Las repercusiones de este paraíso de fragmentos que fluyen en libertad se abordan con una engañosa improvisación, como algo que cae por su propio peso, una cuestión de afloramiento marxista inexorable. Cuando el modelo económico actual desaparezca, escribe Kelly, la "base de la riqueza" pasará a "las relaciones, los vínculos, la conexión y el compartir". En lugar de vender copias de sus trabajos, escritores y artistas podrán ganarse la vida vendiendo "actuaciones, acceso al creador, personalización, información complementaria, falta de atención (mediante anuncios), patrocinio o suscripciones periódicas; en resumen, todos los pródigos valores que no se pueden copiar. La copia barata se convierte en la 'herramienta de descubrimiento' que comercializa estos otros valores intangibles".
A medida que leo, esto me pa
rece un escenario bastante espeluznante. "Actuaciones, acceso al creador, personalización"; sea lo que sea eso, ¿no nos devuelve a las sociedades anteriores a la alfabetización, donde sólo la persona presente y viva puede causar impresión y ofrecer, por así decirlo, valor? ¿Acaso los escritores no han imaginado, desde los inicios de la revolución de Gutenberg, que en sus textos escritos e impresos ya estaban dando un "acceso al creador" más directo, más proporcionado y más cargado de valor estético e informativo que una conversación no meditada o pulida? ¿La revolución electrónica nos ha llevado tan lejos en el sendero de la celebridad como bien supremo que las obras de un autor, ya sea un volumen o cincuenta, le sirven principalmente como billete hacia la tarima de la conferencia o, ya que incluso eso resulta un tanto jerárquico y distante, una serie de orgías individuales de acceso personal?
En mis primeros 15 o 20 años de autoría, casi nunca se me pidió que diera un discurso o concediera una entrevista. Se suponía que la obra escrita hablaba por sí misma y se vendía sola, a veces sin tan siquiera la fotografía del autor en la solapa posterior. A medida que al autor se le retira paulatinamente de sus viejas responsabilidades de confrontación y provocación indirectas, ha aumentado su importancia como una especie de anuncio andante y parlante del libro, tal vez una tarea mucho más agradable y halagadora que crear el libro en soledad. Los autores, si es que comprendo las tendencias actuales, pronto serán como madres suplentes, úteros de alquiler en los que una semilla implantada por poderosos asesores podrá madurar y, nueve meses después, ser lanzada entre berridos al mercado.
¿Al imaginar un enorme flujo de palabras prácticamente infinito al que se accederá mediante motores de búsqueda y poblado por ingentes y promiscuos fragmentos de palabras carentes de autoría atribuida, no estamos privando a la palabra escrita de su anticuada función de comunicación entre personas mediante invenciones como el alfabeto y la prensa escritos, o, en resumidas cuentas, de responsabilidad e intimidad? Sí, hay toneladas de información en Internet, pero buena parte de ella es atrozmente imprecisa y juvenil, y no está editada ni atribuida. Las maravillas electrónicas que abundan a nuestro alrededor sirven, sorprendentemente, para inflamar el aspecto humano más informal y falto de sentido crítico que tenemos; nuestras pantallas de ordenador nos miran con una especie de gigantesco e instantáneo "¡caramba!", que desarma por su modestia e inquieta por su timidez.
El libro impreso, encuaderna
do y pagado era -y de momento sigue siendo- más riguroso y exigente con su creador y el consumidor. Es un lugar de encuentro, en silencio, entre dos mentes, en el que una sigue los pasos de la otra, pero es invitada a imaginar, a discutir, a coincidir en un nivel de reflexión que va más allá del encuentro personal, con sus convenciones meramente sociales, su compasivo relleno de tonterías y perdón mutuo. Los lectores y escritores de libros se están acercando a la condición de renegados, hoscos ermitaños que se niegan a salir a jugar bajo el sol electrónico de la aldea posGutenberg. "Cuando se digitalicen los libros", promete amenazadoramente Kelly, "la lectura se convertirá en una actividad comunitaria... La biblioteca universal se convertirá en un único texto extremadamente largo: el único libro del mundo".
Los libros normalmente tienen lomos: algunos rugosos, otros lisos, y unos cuantos, al menos en mi extravagante editorial, incluso están manchados por encima. En el hormiguero electrónico, ¿dónde están los lomos? La revolución de los libros, que desde el Renacimiento en adelante enseñó a hombres y mujeres a valorar y cultivar su individualidad, amenaza con acabar en una centelleante nube de fragmentos.
Así pues, libreros, defiendan sus fuertes solitarios. Que no se aneguen sus lomos. Sus lomos son nuestra prerrogativa. Para algunos de nosotros, los libros son intrínsecos a nuestro sentido de la identidad personal.
La novela más reciente de John Updike es Terrorist. Este ensayo es una adaptación de su discurso a los libreros en la convención Book Expo, celebrada el pasado mes de julio en Washington. Traducción de News Clips.
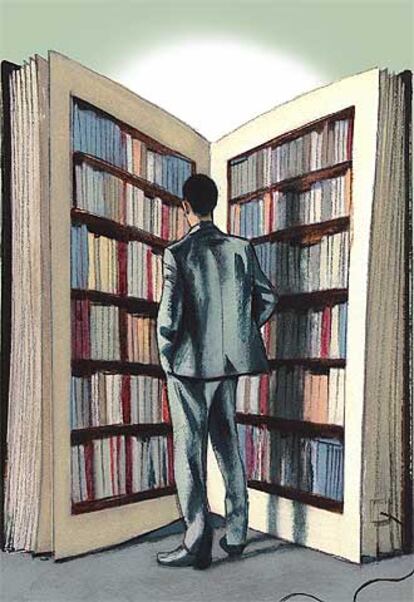
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.



















