Nadie llamó a las familias de los coyotes de Camargo
Las dos víctimas mexicanas de la matanza migrante, Daniel Pérez y Jesús Martínez, fueron señaladas desde el principio como traficantes de personas. Entrevistas, análisis telefónicos e informes periciales, que constan en el expediente del caso, dibujan su periplo


Lo primero que vio el agente de la Fiscalía de Tamaulipas al llegar al lugar de los hechos, un camino de tierra en la zona rural de Camargo, fue un cuerpo calcinado. A cinco metros del cuerpo, una camioneta llena de cadáveres humeaba. Eran pasadas las 16.50 del viernes 22 de enero de 2021. Para entonces, la camioneta había estado ardiendo por más de cuatro horas, igual que los cuerpos que había dentro, 17, y los dos que yacían junto a las puertas. El agente se fijó primero en el que había del lado del piloto. Se veía a simple vista, estaba como a cinco metros de la camioneta, boca abajo, la nariz enterrada en la tierra.
Los peritos catalogaron el cuerpo con la letra A. Cuando se hizo de noche, llevaron este y los de los demás a la funeraria Rodríguez, de Miguel Alemán, en plena frontera chica. En esa zona de Tamaulipas, pegada a Texas, la Fiscalía no tiene dónde dejar los cadáveres y usa la funeraria de anfiteatro. El cuerpo A era uno de los pocos que parecía eso, un cuerpo, algo humano. Porque lo que el agente y los peritos habían encontrado en la batea de la camioneta era un terrible amasijo de carne descompuesta. No sabían cuántas personas habían perecido allí. Muchas, sí, pero era difícil saber cuántas.
A lo largo del día siguiente, los forenses empezaron a separar los cuerpos. Los más difíciles eran los de la batea, todos amontonados. Luego empezaron con las necropsias. La primera fue la de “A”. Los especialistas iban apuntando lo que encontraban, le tomaban muestras, limpiaban la piel… En el informe que entregaron más tarde a los fiscales escribieron que “A” había sido un hombre robusto, de unos 30 o 35 años. No pudieron decir cómo era su boca, o sus labios. Cómo eran sus pestañas o si tenía barba. Le encontraron una cadena alrededor del cuello y una esclava en la muñeca derecha. En el brazo izquierdo, los forenses pudieron ver, como si fuera un milagro, los restos de un tatuaje de la santa muerte.
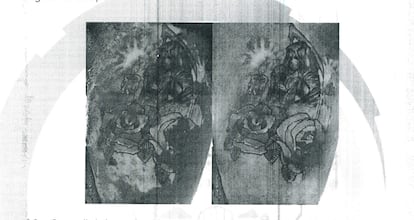
Ya para entonces —en menos de un día— la Fiscalía había podido identificar los 19 cuerpos. Algunos estaban irreconocibles, no quedaba nada de la cara, los brazos, las piernas. Como describirían luego los peritos en sus informes, el fuego había alcanzado temperaturas superiores a los 800 grados. En el de química forense, que la Fiscalía incorporó a la investigación el 1 de marzo, los expertos probarían que los atacantes habían usado hidrocarburos o algún tipo de acelerante para quemar los cuerpos.
En las necropsias, los forenses apuntaron en muchos casos que los cadáveres presentaban heridas de arma de fuego. De los 19, en 13 habían encontrado heridas de bala, mortales en todos los casos. La profundidad de las quemaduras de los otros seis imposibilitaban definición alguna. Los forenses no sabían cómo habían muerto. Lo que sí pudieron determinar es que las quemaduras de cuarto grado que todos habían sufrido “carecían de reacciones vitales”, lo que probaba que todos estaban muertos cuando el fuego empezó. En el cuerpo “A”, los forenses encontraron lesiones por herida de bala en el tórax y el abdomen.
Día y medio más tarde, a 25 kilómetros de la funeraria, en la cabecera municipal de Camargo, un hombre llegó a la oficina local de la Fiscalía. El hombre se identificó como Juan José Martínez, de 63 años. Dijo que era vecino de Apodaca, en Nuevo León, a dos horas al sur en carro. Dijo también que era taxista. El motivo de su presencia allí es que pensaba que su hijo, Jesús, podía estar entre los muertos calcinados. Estaba desaparecido desde el viernes 22 y quería que le tomaran una muestra de ADN para confirmar o descartar que Jesús era uno de ellos.
El otro hijo del hombre, Carlos, le acompañaba aquel día en Camargo. Por el relato que ambos dieron a los agentes, Jesús vivía un poco al margen de la familia. Su padre ni siquiera sabía dónde vivía y Carlos apenas conocía de nombre a su mujer. Fue precisamente la pareja de Jesús la que había dado la voz de alarma. El sábado a mediodía, la mujer llamó a Carlos y le contó que había perdido la comunicación con él la medianoche anterior. Le dijo que Jesús planeaba cruzar de indocumentado a Estados Unidos. Habían ido a recogerle el jueves 21 por la noche. Se había ido en una camioneta blanca.
Carlos dijo a los fiscales que cuando escuchó eso empezó a encontrarse mal. La última vez que había hablado con su hermano había sido precisamente el jueves en la noche. Ese día celebraban el cumpleaños de su papá en la casa familiar y habían quedado de cenar allí. Pero Jesús no se había presentado. Ni siquiera había llamado a su padre. Carlos le había marcado molesto, reclamándole. Su hermano, que según Carlos también era taxista, se excusó. Dijo que tenía mucho trabajo, que tenía varios clientes que salían de un depósito en la noche y él les llevaba a sus casas. El dinero le ayudaba a pagar el carro con el que trabajaba. Sea como fuera, ya no habían vuelto a saber de él. Después de declarar, los dos hombres dejaron sus muestras de ADN y se fueron.
Daniel
Horas más tarde de que Juan José y Carlos declarasen, otro hombre entró en la oficina de la Fiscalía en Camargo. La agencia trabajaba a marchas forzadas. Las noticias del hallazgo de los 19 cadáveres calcinados corría como la pólvora y empezaba a convertirse en un escándalo nacional. El rumor de que las víctimas eran migrantes empezaba a aparecer en periódicos y noticieros. Iba naciendo también el relato de su tránsito. En pocos días se supo que la mayoría venían de las montañas del sur de Guatemala. Uno más era de El Salvador. Los otros dos eran mexicanos y pocos dudaron de que se trataba de los coyotes. Los traficantes.
Ya era pasada la hora de comer. El hombre que comparecía ahora ante los fiscales se llamaba Raúl Pérez. Acudía a la Fiscalía porque su primo, Daniel Pérez, había salido días antes a “traer gente” y había dejado de comunicarse. Con traer gente, Raúl se refería a llevar migrantes a la frontera, ayudarles a cruzar. Traficarlos, vaya. Originario de San Luis Potosí, Daniel había salido de casa el día 18 por la noche. El día 20 le había dicho por teléfono que iba a cruzar a unos migrantes por el lado de Camargo. Los dos hablaron por última vez el mismo día 22, a eso de las 8.00. Le dijo que estaba muy cerca ya, pero que andaba “bien cargado, que estaba muy feo y que había mucha ley”.

Raúl contaba una cosa que, semanas más tarde, confirmaría la esposa de su primo, Karen Gómez. El hombre, que había estado viendo las noticias, explicaba que Gómez le había dicho que el mismo día 22, sobre las 10.00 horas, Daniel le había llamado, desesperado, diciéndole que los “policías le estaban tirando” balazos. Luego se había cortado. Raúl Pérez pensaba que su primo podría estar entre las víctimas de Camargo. Su preocupación era tal que no había tenido problema en reconocer las actividades de Daniel. Él se dedicaba a eso, decía. No sabía cuánto ganaba, pero siempre que salían a tomar unas cervezas, el otro sacaba dinero.
El primo no se equivocaba, Daniel estaba muerto. Su cuerpo había aparecido en la camioneta calcinada junto a los otros 18. El agente de la Fiscalía que llegó a la escena del crimen el día 22 por la tarde lo vio sentado, en el asiento del piloto, el brazo izquierdo debajo del cuerpo, una posición antinatural, como si alguien lo hubiera colocado así. Catalogado como cuerpo “C”, su cadáver era el más próximo a “A”, es decir, Jesús Martínez. El primero tenía 28 años y el segundo 42. No está claro si se conocían. Tampoco si se dedicaban a lo mismo.
Cuando acudió a dar su declaración meses más tarde, Karen Gómez contó que ella y Daniel llevaban dos años casados y que no habían tenido hijos. Vivían en casa del padre de él, en un pueblo de San Luis. Dijo que el hombre trabajaba desde hacía cinco años de trailero, que tenía un tráiler verde, pero que no sabía con qué compañía laboraba. El 18 de enero, cuando se fue, a eso de las 20.00, vestía un pantalón de mezclilla, una chamarra negra y zapatos tipo botín, como de trabajo, color claro. No llevaba maleta y no le dijo a dónde iba.
Los forenses que practicaron la necropsia al cadáver de Daniel Pérez estimaron que el 90% de su cuerpo presentaba quemaduras de cuarto grado y asumieron que había muerto por culpa del fuego. La perito que firmó el informe de mecánica de lesiones en julio estimó, sin embargo, que Daniel había sido herido a balazos y había muerto desangrado. Fuera como fuera, el fuego había deshecho parte de su cuerpo.
El camino
Se conocieran o no, Daniel Pérez y Jesús Martínez debieron juntarse en algún momento entre el 21 y el 22 de enero. No se sabe dónde, ni cómo. La esposa de Martínez le dijo al hermano de este que una camioneta blanca había ido a buscarlo el 21 por la noche. ¿En esa camioneta iba Pérez? ¿Tenían acaso más compinches? Y si tenían, ¿eran todos de esa zona del noreste mexicano o algunos venían con los migrantes desde el sur? Pero, ¿y si es verdad que Martínez era uno más del grupo migrante?
Lo que es seguro es que uno u otro, o quizá alguno de sus posibles cómplices, mantenían algún tipo de relación con agentes del Instituto Nacional de Migración. Lo hubieran hecho otras veces o no, uno de los carros que el grupo condujo hacia el norte, una Toyota Sequoia modelo 2008, era un préstamo del Instituto. Agentes de la dependencia lo habían decomisado el mes anterior en un operativo contra la trata de personas en Escobedo, cerca de Monterrey. Y ahora ahí estaba, en ruta de nuevo, con un nuevo grupo de migrantes.

Entre el 20 y el 22 de enero, el teléfono de Pérez echó fuego. Mantuvo decenas de llamadas y comunicaciones con números de San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. De entre las llamadas y los mensajes que entraron y salieron, nada lo hizo al número de celular de Martínez. Al menos al número que su padre y hermano dieron a los fiscales. Las antenas telefónicas de la ruta detectaron el paso de Pérez por varios puntos de los caminos al norte.
El joven aparece, por ejemplo, en la antena de San Cayetano, en la frontera de San Luis y Nuevo León, a primer hora del día 21. Esa madrugada, el número se conectó a las antenas de la carretera que va hasta Monterrey. Pasadas las 6.08, se conecta en la capital. Puede que allí parasen algunas horas, no mucho, porque pasadas las 9.00, antenas cercanas a General Bravo, hora y media al este, camino ya de Reynosa, detectan su número.
Ahí, en ese punto, entre dos antenas cercanas a General Bravo, Daniel Pérez pasó el día con quien fuera que estuviese. Su celular se conectó en multitud de ocasiones desde las 9.00 hasta casi las 20.00. No se movió de allí. Ya en la noche avanzaron un poco más, en la misma ruta. Y poco a poco, su celular avanzó hacia la frontera tamaulipeca. En la madrugada del viernes 22, lo detectan ya las antenas de La Sierrita y El Prieto. Esta última está en Lucio Blanco, muy cerca ya de Santa Anita. Allá, en Santa Anita, los fiscales encontraron las camionetas con los cuerpos quemados.
En esas últimas horas, Pérez habló con su primo y su esposa, según contaron ambos en sus declaraciones. En la última llamada con su mujer, Pérez dijo incluso que los policías les estaban disparando. Ocurre, sin embargo, que el análisis que la Fiscalía de Tamaulipas hizo del número de Pérez no muestra que el día 22 hablase con ninguno de los dos. ¿Tenía acaso otro número? ¿Hay algún tipo de comunicación entre celulares que los peritos no detectasen? Pérez sí habló con dos números, uno de San Luis y otro de Díaz Ordaz, un pueblo cercano a Camargo. Con este último mantuvo largas conversaciones entre el 21 y el 22.
El final
El policía Ismael Vázquez encontró a Daniel Pérez tirado en el suelo, entre la maleza. “Estoy aquí”, dijo Pérez con un gemido. Estaba herido, un balazo le había atravesado el tórax de adelante hacia atrás. Vázquez se acercó y le preguntó si estaba armado, si era él quien había huido. A Pérez apenas le dio el aliento para decir que sí, que él era el chofer y que no, no llevaba armas. Malherido, añadió que no podía respirar. Vázquez lo registró, vio la sangre en su abdomen, pero, por más que buscó, no encontró su herida. Tampoco ningún arma.
Entre Vázquez y una compañera llevaron a Pérez con los otros, que estaban a unos pocos cientos de metros de allí. La situación era crítica. Ellos dos y otros 22 policías a las órdenes de la coordinadora de la policía de Tamaulipas en esa parte de la frontera, Mayra Vázquez Santillana, habían atacado a balazos al convoy migrante. De los 19 que habían quedado allí, muchos estaban heridos y otros, ya muertos. No está claro si se había tratado de una confusión o de qué, pero los policías habían disparado más de 100 veces contra un grupo de personas indefensas. Aquello no pintaba bien.

Vázquez y su compañera dejaron a Pérez junto a una de las dos camionetas que habían interceptado, una Chevrolet Silverado. Un poco más allá estaba la Sequoia, la que un mes antes había decomisado Migracion cerca de Monterrey. Junto a la Silverado estaban los jefes de Vázquez, entre ellos la coordinadora Vázquez Santillana y Horacio Rocha Nambo, jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Gopes, de la policía estatal en la zona. Del total de 24 agentes, 20 eran hombres de Nambo.
La Silverado era una camioneta con media cabina. La caja de atrás estaba descubierta. En la batea, Vázquez vio un grupo de hombres heridos y otros muertos. Nambo le dijo que subiera a la caja a varias mujeres del grupo. Vázquez les dijo que lo hicieran y ellas accedieron. En esas estaban cuando otro grupo de compañeros aparecieron con Jesús Martínez. Decían que lo habían encontrado escondido en los matorrales. Cuando los vio, narraron, había agarrado su teléfono y lo había roto.
Entre Nambo y otro gopes empezaron a interrogar a Martínez. Le preguntaban que para quién trabajaba. Vázquez, que se alejó un poco de ellos, alcanzaba a escuchar los golpes que le daban, aunque no las respuestas de Martínez, si es que daba alguna. Acto seguido, el policía escuchó varios disparos y, cuando giró la vista, vio a Martínez tendido en el suelo, boca abajo, la nariz enterrada en la tierra. Muerto. Después, todo pasó muy rápido. En algún momento, los policías colocaron a Pérez en el asiento del piloto de la Silverado. En algún momento, dispararon a los hombres y las mujeres que morían o habían muerto en la camioneta. En algún momento, les rociaron con gasolina. En algún momento, les prendieron fuego.
Un día después, un socio de Pérez, o de Pérez y Martínez, que había organizado parte del viaje desde las montañas del sur de Guatemala, empezó a llamar a las familias de esos hombres y mujeres en esas mismas montañas. Les dijo que todo había salido mal. Algunos de los migrantes eran muy jóvenes, tenían toda la vida por delante, tenían sueños, un propósito. Nadie llamó a la mujer de Pérez, ni a la de Martínez. Nadie llamó a sus padres, madres, hermanos, primos. A nadie le importó. Ellos ya eran los coyotes, los polleros, los traficantes.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































