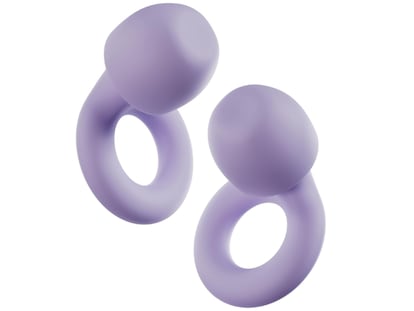"Nos hemos sentido muy solos"
Víctimas de la matanza etarra de Hipercor denuncian en el 20º aniversario el abandono que han sufrido

Ana Larios era una cría de nueve años cuando vio morir a su abuela por televisión. Fue un viernes por la tarde. Acababa de volver de excursión y pasó por casa de sus tíos. "Ésa es la yaya", les dijo señalando a la caja tonta. La mujer yacía en el suelo mientras un chico intentaba reanimarla. La cámara seguía capturando la tragedia. "La reconocí por la mano y el anillo", recuerda Ana, convertida tras 20 años en una mujer encantadora y de mirada despierta.
La abuela, Luisa Ramírez, fue una de las últimas víctimas mortales de Hipercor en ser identificada. "Su rostro estaba muy desfigurado", añade la madre de Ana, Marga Labad, de 45 años. El atentado más sangriento de ETA en Cataluña se cobró la vida de 21 personas -entre ellas, cuatro niños- y dejó 45 heridos. De éstos, siete aún no han sido localizados, bien porque tenían heridas leves y no se consideraron víctimas, bien porque cambiaron de residencia o decidieron olvidarse del asunto.
El azar quiso que mucho tiempo después del atentado, Marga se encontrara, mientras recorría el Camino de Santiago, con el joven que trató de salvar en vano la vida de su madre. Hoy, martes 19 de junio, se cumplen 20 años de la tragedia. Un acto oficial servirá para rendir homenaje a las víctimas. Y Marga todavía necesita visitar al psicólogo.
La complicidad entre madre e hija salta a la vista. Un cariño que comparten con otras cuatro personas que, como ellas, se dan cita en la sede de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), en Barcelona. Para recordar, por enésima vez, aquella tarde en la que un centro comercial de la avenida Meridiana se convirtió en una trampa mortal. Las víctimas mantienen un diálogo fluido, emotivo y sincero. En la mesa, patatas, olivas y Coca-Cola. Ni las bromas ni la ironía están excluidas: son armas contra una herida que sigue abierta.
"Hablamos de forma distendida, pero cada vez nos cuesta más", admite José Vargas. Aquel viernes negro entró en Hipercor con su mujer y su hijo pequeño. La mayor estaba de excursión con el colegio (como Ana), así que se libró de la compra semanal. José llegó al aparcamiento subterráneo a las 15.30. Sólo 40 minutos antes de la explosión. "Lo sé porque conservo el ticket del parking", bromea.
"Vi mucho policía y pregunté qué ocurría. Me dijeron que fuera a lo mío. Y sin saberlo, aparqué a sólo 10 metros del coche bomba", rememora con la mirada fija en quien le escucha. Junto a él está sentado Roberto Manrique, vicepresidente de ACVOT. También se acuerda de aquel coche cuya carga (30 kilos de explosivos) había de causarle tanto mal. "Era un Ford Sierra rojo, precioso". Roberto trabajaba como carnicero en el hipermercado. "Hacía el turno de mañana. Pero un compañero me pidió que fuera de tarde porque tenía un compromiso. 'Por un día no va a pasar nada', le dije".
A las 16.12 horas, el comando Barcelona hacía estallar la carga. Con 24 años, Roberto sufrió graves quemaduras. "Hubo un ruido seco y noté cómo se me derretía la piel". A escasos metros estaba José Vargas. Él y su familia resultaron ilesos.
Pero como ocurre en todas las guerras, lo peor viene después. Rafael Güell tiene 65 años. Se siente solo. Sus hijos viven en pareja y él es viudo. Perdió a su mujer en la matanza. Con su porte reposado, no ha dejado de hacerse la misma pregunta, que tiene ecos de tortura: "¿Por qué no fui a comprar el jueves, como tenía previsto?".
"Nos hemos sentido muy solos durante mucho tiempo", coinciden todos. Rafael, por ejemplo, tuvo que ir solo -sin apoyo de ningún psicólogo- a identificar el cadáver de su esposa en el hospital de Sant Pau. "Mis hijos se hicieron adultos de golpe".
Las víctimas también han sufrido en sus carnes el abandono de las administraciones y de parte de una sociedad que "echaba a un lado a las víctimas como si tuvieran la peste", opina José. Dice que algunas personas casi le felicitan porque, cuando cobre la indemnización, se va "a forrar". Otra muestra de desprecio: "Mis ex compañeros de trabajo no querían subirse al mismo coche que yo", dice Roberto. "Hemos echado de menos el calor humano. Somos parte de la sociedad", reivindica el presidente de ACVOT, Santos Santamaría. "Hay gente que se manifiesta a favor de los que nos han jodido la vida. En el 11-M, todo el mundo pensó que podía haber ido en ese tren. Pero en 1987, a nadie se le ocurrió que podía estar comprando en Hipercor", señala Roberto.
En realidad, para las víctimas la efeméride no tiene demasiado sentido: Hipercor está en sus mentes todos los días. "Siento rabia, pero no rencor", concluye Marga. Ella y su hija nunca han regresado al centro comercial; tampoco Rafael. Creen que, un día quizá no muy lejano, ya no querrán volver a hablar del tema. Marga es clara: "Nosotros sabemos lo que se siente: una soledad inmensa".

Sin cobrar y sin trabajar
Ni Marga, ni Rafael, ni José han percibido aún (y ya van 20 años) la indemnización que les corresponde. Lo mismo les pasa a otras 30 víctimas o familiares de fallecidos y heridos. El "abandono" de la Administración y su falta de apoyo es una de las críticas reiteradas de la ACVOT. A eso se suman las dificultades, laborales y económicas que conlleva ser víctima de un atentado. "Estuve un año sin poder trabajar y, cuando volví al laboratorio, me echaron", explica Rafael. A Marga, que escucha con atención a todos y reparte sonrisas benefactoras, le ocurrió algo similar: "Nunca conseguí mantener un trabajo más de seis meses seguidos. Me hice masajista y he pasado media vida cobrando en negro". Roberto intentó volver a ser carnicero, pero sus manos maltrechas no le acompañaron en aquel reto. Lo dejó en 1992.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma