La eternidad es una librería
Enrique Fuentes Castilla fue guía y cicerone de no pocos libros y libritos que conforman la inmensa torre de Babel que llega más allá de las nubes

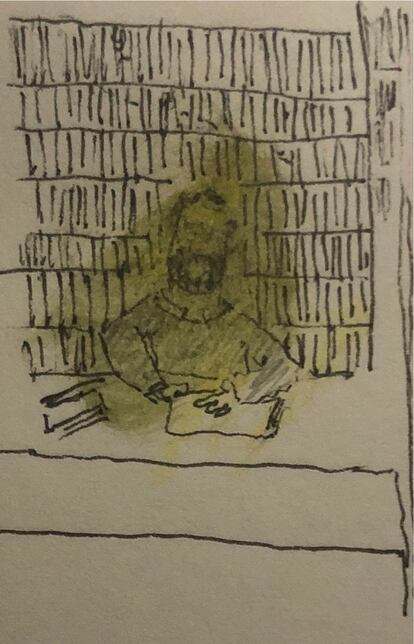
Hay una mancha amarilla que me impide dibujar en el recuerdo la sonrisa eterna de mi amigo Enrique Fuentes Castilla. Encarnó en cada sílaba la etimología exacta que define al librero como artista de un oficio amoroso: el paciente testigo del mostrador que las más de las veces tenía que explicarle a los curiosos visitantes que no vendía el libro de Álgebra de Baldor (con Osama Bin Laden en la cubierta) o el Tratado de Química para estudiantes de secundaria; el librero de oficio intuitivo y sagaz que explicaba con el ejemplo que su librería era nada menos que el Paraíso de libros inencontrables, ediciones raras, incunables de nuevo cuño, rarezas y el festival universal de las encuadernaciones dilectas. La Antigua Librería Madero en la antigua calle de Plateros de la Ciudad de México (rebautizada por Pancho Villa en la ebriedad del Bar La Ópera como calle de Madero) era un remanso espiritual y de inteligencia, de todos los saberes y de las tertulias de altura que rivalizaba en olor de santidad con el cuerpo incorrupto del santo Félix de Jesús Rugier que duerme en la iglesia que le quedaba enfrente, justo a la puerta de a mancillada Casa de los Azulejos y su huésped Sanborn’s.
Enrique Fuentes recibía a porta gayola y de vez en cuando chanelaba de toros o hablaba de viajes, de cuando fue gerente de la aerolínea Iberia, pero su vida entera se consagró a la bibliofilia y aunque ha sido retratado con maestría por la pluma de tantos deudos (pienso en las letras que le consagró Adolfo Castañón) y en el pésame que se ha generalizado en las redes sociales, intento ahora dibujar su clara sonrisa como inútil intento de igualar la inmensa deuda de gratitud que le debo y que ahora –con su partida—se me queda sin pagar.
Debo a Enrique Fuentes la suprema tolerancia y sapiencia de un amigo con el que se conversaba sin tiempo y límite. Debo a sus habilidades de gambusino haber reunido la totalidad de la bibliografía que cité y utilicé para mi tesis de licenciatura (que se convirtió en libro también gracias a sus amables correcciones) y la larga bibliografía de mi tesis doctoral, cuyo mamotreto mandó encuadernar en papel mármol y cantos dorados y debo no pocas lecturas y libros sueltos… sobre todo el amoroso ejercicio de la amistad como faro, del amigo que muestra cordura y señala senderos cuando acostumbraba tropezarme con constantes torpezas.
Creo haberlo conocido en la primera de no pocas veces en que llegué hasta el mostrador acristalado del fondo para pedir un ron blanco con Coca-Cola, pocos hielos y algo de Tehuacán, tan solo para que me revelarara que eso era una librería y que una vez más se me habían cruzado los cables. Le sucedió a Ibargüengoitia en una panadería donde pidió un gin tonic, pero consta que el genio de Cuévano no repitió la alucinación y en mi caso se volvió pretexto para los primeros intentos de sobriedad con Enrique Fuentes que se encargaba de contrarrestar la ingesta con carbohidratos y botanas variadas en las comidas que fijamos semanalmente y volvernos testigos de la vida palpitante del centro histórico, cuando no era del todo peatonal y todo se abría como las páginas de los códices facsimilados y los libros invaluables que tapizaban los muros y la trastienda de esa mítica librería que luego se mudaría a la calle de Isabel la Católica, allá por donde estuvo el Tupinamba y las ansias del Exilio Español y tanta historia y tanta crónica y tanta vida que Enrique Fuentes parecía convocar en el aquelarre invisible de la conversación ahora eterna.
Consta que me acompañó al tendido de la plaza de toros y fue testigo de que le propuse al torero Enrique Fuentes tener un hijo suyo en prenda a la admiración por un solo muletazo inolvidable y consta que hablamos largas horas de las andanzas de su primo Pablo Pérezy Fuentes que fue no solo médico de plaza, sino juez de la misma y así también, Enrique me presentó con no pocos historiadores que aliviaban sus ansias de libros perdidos con él y no pocos escritores e impresores de la vieja guardia, de los tipo móvil y planchas sudando tinta. Fue guía y cicerone de la leyenda viva de la vieja imprenta Madero y de no pocos párrafos que conforman la historia íntima de nuestra lengua y de no pocos libros y libritos que conforman la inmensa torre de Babel que llega más allá de las nubes donde hoy mismo se confirma que tenía razón Borges en señalar al infinito en la forma de una infinita biblioteca, cuando en realidad quizá no sea más que una entrañable librería.
Librería en el sentido que se le da en España al mueble que se adhiere a las paredes para alinear los libros que uno va atesorando desde las primeras lecturas y librería en el mejor sentido que le damos en todo el mundo: lugar donde el librero se vuelve cómplice sabio y contertulio de conciencia y confianza. Librero como Enrique Fuentes que guardaba en la mente los intereses particulares de los variados historiadores o novelistas que llegábamos hasta el mostrador acristalado del fondo de la eternidad con la sed de páginas, ansias de cuentos como ron en barrica o ganas de crónicos como tequila con sangrita cuyo limón y sal era la pimienta misma que destilaba nuestro librero entrañable que ahora se me borra en una mancha amarilla que no permite dibujarle la sonrisa constante y el suéter donde se alineaban las puntas de su camisa y las canas que le fueron la barba rala de serenidad y sosiego. El hombre que tuvo una fortaleza envidiable y un tesón ejemplar cuando se le fueron sumando sus propias ausencias: libros perdidos para siempre los autores que se morían para ya no publicar jamás o editores de la vieja guardia que dejaban al abandono del olvido los sellos de las colecciones maravillosas que se alineaban empastadas en rojo o cuero en el santuario de Enrique Fuentes… y el inmenso dolor cuando su hijo se adelantó al paraíso en la forma de la cueva de Montesinos. Arcángel espeleólogo ya en las entrañas de la Tierra para siempre, allí donde se ha vuelto jinete de Clavileño mi amigo Enrique Fuentes Castilla, librero de corazón al que no puedo dibujar bien porque se me llena de mar el ojo y la lupa, el espejo y la memoria… la diminuta tipografía de tanta página releída con velas en este instante de silencio con el que se palpa claramente que la eternidad es una librería.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































