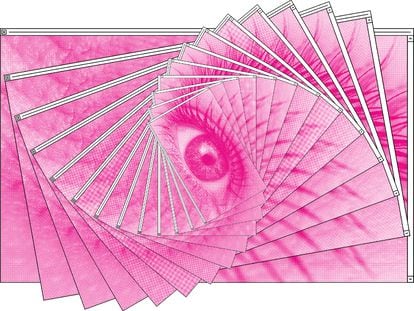¿Cómo construiremos nuestra identidad cuando las máquinas hagan nuestro trabajo?
Si la tecnología nos libera de la maldición de trabajar, surgirán nuevos retos. Hoy, nuestra existencia orbita en torno a lo laboral

Tras el embarazoso incidente de la manzana, el Dios de la tradición cristiana condenó a la humanidad a ganarse el pan con el sudor de su frente. O sea, trabajando. Se ha repetido hasta la saciedad en artículos y ensayos que la palabra “trabajo” viene del latín tripalium, que es un método de tortura. A cualquiera le fastidia madrugar y coger el metro para ir al tajo, y echar en él la mayor parte del día, lejos del descanso, la familia, los amigos, el ocio. La vida. Es decir: el trabajo es una maldición, secular o divina. Ahora, gracias al alto grado de automatización, a la inteligencia artificial, a la tecnología, se empieza a vislumbrar un mundo sin trabajo, un mundo postrabajo. Para bien o para mal.
Ya hace casi un siglo, el economista John Maynard Keynes auguró que en torno a 2030, en una era de “ocio y abundancia”, trabajaríamos solo 15 horas a la semana. Tres al día. Parece evidente que no va a ser así. Aún así, según el Foro Económico Mundial, en 2025 las máquinas ya realizarán casi la mitad de las tareas totales, un 47%: en 2020 era sólo el 33%. Es posible que la revolución tecnológica destruya unos empleos pero genere otros en igual medida, como han hecho otras revoluciones tecnológicas anteriores. Pero también es posible que el trabajo disminuya y la población se vea abocada al subempleo, al desempleo, a convertirse en superflua y pobre: una sociedad postrabajo distópica. O es posible, en el mejor de los futuros, que se diseñe un sistema social en el que todos podamos vivir felizmente haciendo poco, cumpliendo un sueño tecnológico de emancipación (la tozuda realidad apunta más hacia una mezcla de las dos primeras opciones). Pero, más allá de los debates en torno a las verdaderas potencialidades de la digitalización o a la necesidad de una renta básica…, ¿cómo nos afectaría no tener que trabajar para sobrevivir? ¿Soportaríamos el dolce far niente?
En esta pregunta se encierra un problema filosófico de primer orden, cómo pensar la utopía o cómo prefigurarla en el presente. Hoy, en tiempos de “cancelación de futuro”, la tarea es aún más urgente, dice el filósofo Antonio Gómez Villar, uno de los editores del libro colectivo Working Dead (Ayuntamiento de Barcelona). Los profetas de la utopía no suelen revelar cómo viviríamos en una sociedad sin clases, a qué nos dedicaríamos exactamente. “Quizás porque pensar un futuro liberado desde un presente de explotación y alienación implica que nuestra propia imaginación también esté atrapada en esas condiciones”, añade Gómez Villar.
A pesar de todo, lo más probable es que en una sociedad postrabajo el trabajo todavía existiera, o bien porque quedaría un remanente, imposible de automatizar, o bien porque el trabajo puede considerarse como algo más que aquello que hacemos para sobrevivir. Debemos señalar que la oposición no se da entre trabajo y pereza, afirma Nick Srnicek, uno de los padres del aceleracionismo (que apuesta por que la automatización y la superación del trabajo humano formen parte del proyecto político de la izquierda) y autor de libros como Inventar el futuro. Poscapitalismo y un mundo sin trabajo (Malpaso) junto con Alex Williams. En un mundo postrabajo, señala, las personas no estarían todo el rato tiradas en el sofá (¡aunque probablemente estaríamos más relajados!).
La oposición sería entre las tareas que nos resultan impuestas y aquellas que elegimos libremente: en un hipotético mundo postrabajo nos dedicaríamos a aquello que nos realizase (algunos prefieren utilizar para esto la palabra “labor” antes que trabajo) y no a aquello que nos da de comer. En 1880, en El derecho a la pereza, Paul Lafargue, yerno de Marx, ya fantaseaba con una sociedad que dejase atrás la esclavitud del trabajo y se dedicase a sus labores y placeres. Una sociedad sin trabajo remunerado supondría, además, un cambio profundo en las estructuras familiares tradicionales y las relaciones de género, que se crearon sobre la necesidad de trabajar, y daría una nueva dimensión a los cuidados y al trabajo doméstico (esas otras dimensiones del trabajo).
Suena bien, pero no es tan sencillo. Tradicionalmente, el trabajo ha servido para proveernos de las condiciones materiales necesarias para la existencia, pero también para aportar identidad a nuestra persona y sentido a nuestra vida. Cuando alguien nos pregunta qué somos, lo más normal no es responder “un ser humano” o “una soñadora”, sino electricista, contable, enfermera, periodista… El oficio está fuertemente ligado a nuestra identidad. Esa ligazón era incluso más fuerte hace unos años, cuando las relaciones laborales no eran tan líquidas y los empleos eran para toda la vida. Cada vez es menos común la identificación con un oficio o una empresa fuerte, la socialización en el puesto de trabajo (o en el sindicato), y no solo por la automatización, sino también por la tendencia al teletrabajo, por mucho que en algunos lugares se haya visto truncada por la temporalidad o por la atomización laboral en autónomos o microempresas.
“La carrera laboral marcaba el itinerario de la vida y, retrospectivamente, ofrecía el testimonio más importante del éxito o el fracaso de una persona. Esa carrera era la principal fuente de confianza o inseguridad, de satisfacción personal o autorreproche, de orgullo o de vergüenza”, escribe el sociólogo Zygmunt Bauman en Trabajo, consumismo y nuevos pobres (Gedisa), donde también trata el tema de la ética del trabajo: esa que considera el desempeño laboral como un fin virtuoso en sí mismo y que según Bauman fue utilizada como coartada para adaptar a los primeros proletarios, antes campesinos autónomos, a trabajos mecánicos, extenuantes, sin sentido aparente y mal pagados en la revolución industrial. Una ética que, en un mundo postrabajo, pierde todo su sentido: los teóricos del postrabajo suelen arremeter contra ella (tan presente en esas loas a “la España que madruga”) y celebrar la realización de actividades no laborales, esas para las que, a pesar de todo, cada vez tenemos menos tiempo. Por lo demás, el trabajo, además de estar dejando de ser suficiente para toda la población, también está dejando de proveer subsistencia y movilidad social debido a su precariedad.
El trabajo da forma común a la mente y a la carne de las personas, más allá de toda diferencia individual, sostiene Jean-Philippe Deranty, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Macquarie, Australia. “Debido a esas capas profundas de experiencias comunes y compartidas, el trabajo siempre ha estado en el centro de fuertes culturas comunitarias, podríamos llamarlas culturas del trabajo”. Esas culturas del trabajo implican saludos, formas de usar el espacio, de transitar el tiempo, maneras de comunicarse, valores compartidos, formas de vestir e incluso de comer. Para el filósofo, ese vínculo entre las personas que se genera al vincularse en pos de un objetivo común es valioso y fundamental para la condición humana. Por eso, más que pensar en una sociedad postrabajo, debemos pensar en cómo construir una sociedad donde el trabajo sea sostenible y democrático, añade Deranty.
“Es cierto que el trabajo a menudo le da sentido a la gente”, reconoce Srnicek, aunque actualmente la mayor parte del trabajo no se realiza en circunstancias de nuestra propia elección. Lograr que el trabajo sea libre y voluntario significa trascender el sistema económico que hace del trabajo no libre la base de su funcionamiento. “Eso no significa que no debamos luchar por mejores condiciones de trabajo (salarios, beneficios, condiciones, autonomía…), pero sin pretender también reemplazar al capitalismo, este trabajo siempre permanecerá fundamentalmente sin libertad”, concluye el pensador.
Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.
Sobre la firma